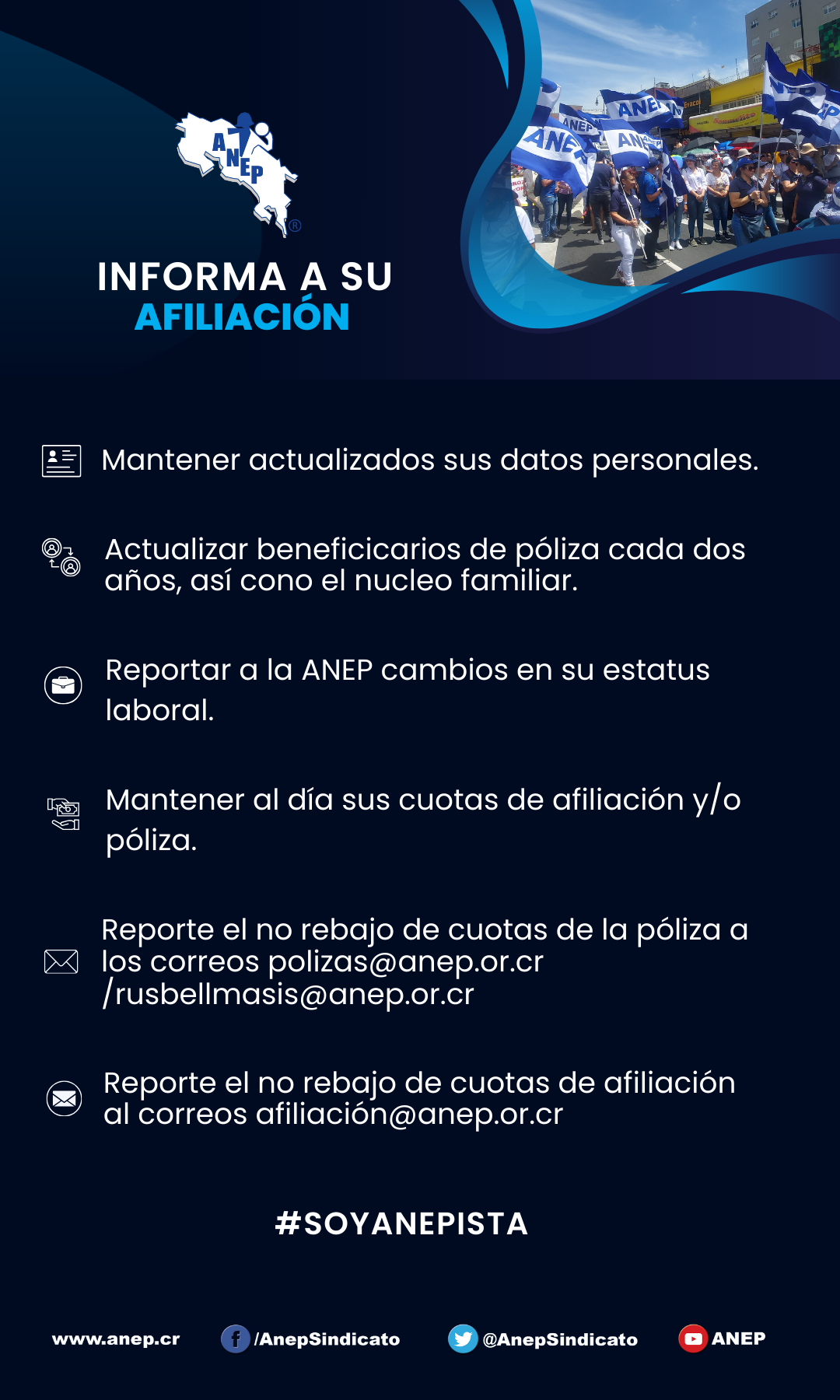En Puntarenas hay un parque que no es un parque más, pues no fue construido con fines recreativos u ornamentales. Tampoco fue concebido para correteos ni fanfarrias. Está cargado de memoria y simbolismo, y es un sitio más bien para meditar y, en profundo silencio solo perturbado a veces por el rumor del mar, acercarse a la historia y al alma de la patria.
Frente a una baja muralla de piedra sobresale una columna decapitada la patria, cabe pensar, en cuyo pie una grande y hermosa placa de mármol dice: “A la memoria de los Beneméritos de la Patria, generales Juan Rafael Mora y José María Cañas, muertos en este lugar el 30 de setiembre y 2 de octubre respectivamente del año 1860. La juventud y los obreros de Costa Rica les tributan este homenaje. 8 de diciembre de 1918”. Asimismo, en los flancos izquierdo y derecho, y levemente hacia adelante, sobre sendos pedestales con grandes placas metálicas reposan los bustos de los homenajeados; éstos fueron colocados muchos años después, en 1960, por la Municipalidad de Puntarenas, en conmemoración del centenario de su asesinato.
Predio en el que antaño hubo varios grandes árboles de jobo (Spondias mombin), y denominado por ello Los Jobos, ahí se inauguró el actual Parque Mora y Cañas el 8 de diciembre de 1918, un mes después de concluida la Primera Guerra Mundial. En tan significativo acto intervino con un lúcido y conmovedor discurso el Lic. Alejandro Alvarado Quirós quien años después sería el primer rector formal de la Universidad de Costa Rica, a petición de las hijas de don Juanito; este distinguido abogado casó con doña María Eugenia Piza Chamorro, sobrina-nieta del prócer.
Así es. En Puntarenas, ese parque cercano al estero no es un parque cualquiera. Porque en ese sitio exacto, en setiembre y octubre de 1860 se enlutó la patria para siempre, cuando el arenoso suelo se tiñó con la valerosa y generosa sangre desafiante e invicta en la guerra previa contra los esclavistas filibusteros de dos de sus mejores hijos.
Desde su exilio en El Salvador tierra natal de Cañas, fueron llamados casi con un ultimátum de sus supuestos partidarios. Pero entre algunos de ellos habían calado para entonces sentimientos y vicios de la más baja ralea, como la delación, la traición y el manoseo de dinero perteneciente al movimiento morista; sus nombres constan en documentos históricos. Irónicamente, uno de ellos incluso terminó integrando el truculento tribunal que decretaría el fusilamiento de ambos.
Es decir, era un ultimátum con olor a muerte. Cañas había recomendado a su cuñado ignorar ese llamado, pero don Juanito era un hombre de palabra y sintió que era ineludible acudir. Urgía llegar. Sin más tiempo que perder abordaron el “Columbus”, un vapor comercial de bandera estadounidense que recorría los puertos centroamericanos. Iban acompañados por el general José Joaquín Mora, el abogado Manuel Argüello Mora, el coronel Francisco Sáenz guatemalteco que era miembro del ejército salvadoreño, Clodomiro Montoya, Antonio Argüello y cuatro criados.
Cuando arribaron, a eso de las ocho de la mañana del 17 de setiembre de 1860, ya Puntarenas estaba en manos de los insurgentes, liderados por el chileno Ignacio Arancibia. Recibidos con alegría por la población, que tanto los quería Cañas había sido un notable Gobernador de dicha comarca, y don Juanito le había elevado su estatus de comarca a ciudad en setiembre de 1858, pronto el alto mando establecía su cuartel en la casa del español Ceferino Rivero Ibarra.
Pero, también, muy pronto aflorarían los fracasos, los cuales están pormenorizadamente narrados en los libros “La trinchera y otros relatos”, de Argüello Mora testigo de excepción y “Dr. José María Montealegre”, de don Carlos Meléndez. De hecho, la delación permitió al gobierno actuar con presteza para evitar levantamientos en el interior del país, impedir el flujo de refuerzos hacia Puntarenas y enviar un contingente de mil soldados para aniquilar a los sublevados, que quedaron apresados en esa lengüeta de tierra que es Puntarenas.
Aislados y sin salida alguna dentro de esa “ratonera”, a los moristas no les quedaba más que resistir, en una cuenta regresiva que, con la rápida pérdida de sus posiciones en el río Barranca y el ulterior baño de sangre en la trinchera artillada que había sido construida en La Angostura, culminaría con la captura de sus líderes.
Derrotado, abatido y solitario, don Juanito buscó asilo en la casa del cónsul inglés Richard Farrer, quien se lo negó reiteradamente. Al clarear el 30 de setiembre se apersonó ahí el comisario gubernamental Francisco María Iglesias enemigo jurado suyo, con quien había accedido a conversar, persuadido por Farrer. Dialogaron a solas durante una hora de espesos silencios para, al final, aceptar la muerte en el patíbulo, pero con la condición de que ninguno de sus colaboradores fuera asesinado. Le hicieron un juicio sumario, pues urgía ultimarlo, y ya a las tres de la tarde de ese día caía acribillado frente a un árbol de jobo, al igual que Arancibia.
En el parte remitido a sus jefes, Iglesias indicó que “Juan Mora murió con dignidad y valor”. Pero olvidó consignar que también lo hizo como un hombre honorable y de buena fe, que murió engañado, pues dos días después Cañas resultaba fusilado en el mismo sitio, por orden del gobierno golpista de José María Montealegre, cuñado de don Juanito, por cierto. Deshonra y cobardía, pues, aparte de que enlutaron la patria, mancillaron la palabra empeñada y el honor.
Insatisfechos con tanto oprobio, evitaron darles un entierro respetuoso, aunque fuese modesto. Dejaron sus cadáveres tirados, para que una multitud sedienta de venganza contra los moristas los lanzara al estero y los devoraran los tiburones. El magnánimo cónsul francés Juan Jacobo Bonnefil impidió más barbarie, y los trasladó y enterró en el rústico panteón del estero, entre los manglares; años después exhumaría los restos, los conservaría consigo, y los entregaría a los deudos de ambos, para que los sepultaran dignamente en el Cementerio General de la capital.
Tras su vil asesinato, con los días sobrevendría el dolor de sus familias, agravado porque tanto doña Inés como doña Guadalupe estaban encintas. Dos meses y medio después, a mediados de diciembre nacían en San Salvador Juana Rafaela (Juanita) Mora Aguilar y su prima Adelaida (Adela) Cañas Mora. ¡Curiosidades del destino! Ello ocurrió con dos días de diferencia, es decir, el mismo intervalo entre la muerte de sus respectivos progenitores. Además, en ese crudo diciembre de padres ausentes, murió el general José Joaquín Mora; a pesar de que hizo rendirse a William Walker, su bravío corazón no pudo soportar tanta pena.
Este año, para conmemorar el sesquicentenario de la muerte de estos libertadores de Centro América, es un deber cívico honrar su memoria y su legado. Algunos estamos involucrados en varias acciones que serán anunciadas pronto, pero es importante que desde ahora se planeen actividades en las escuelas, colegios y municipalidades del país, que ojalá culminaran con un magno evento nacional en el Parque Mora y Cañas. Así, en el propio sitio en que cayeron, 150 años después les reafirmaríamos cuán vivos siguen en el corazón de un pueblo agradecido.
Fuente: elpais.cr | 15/03/2010