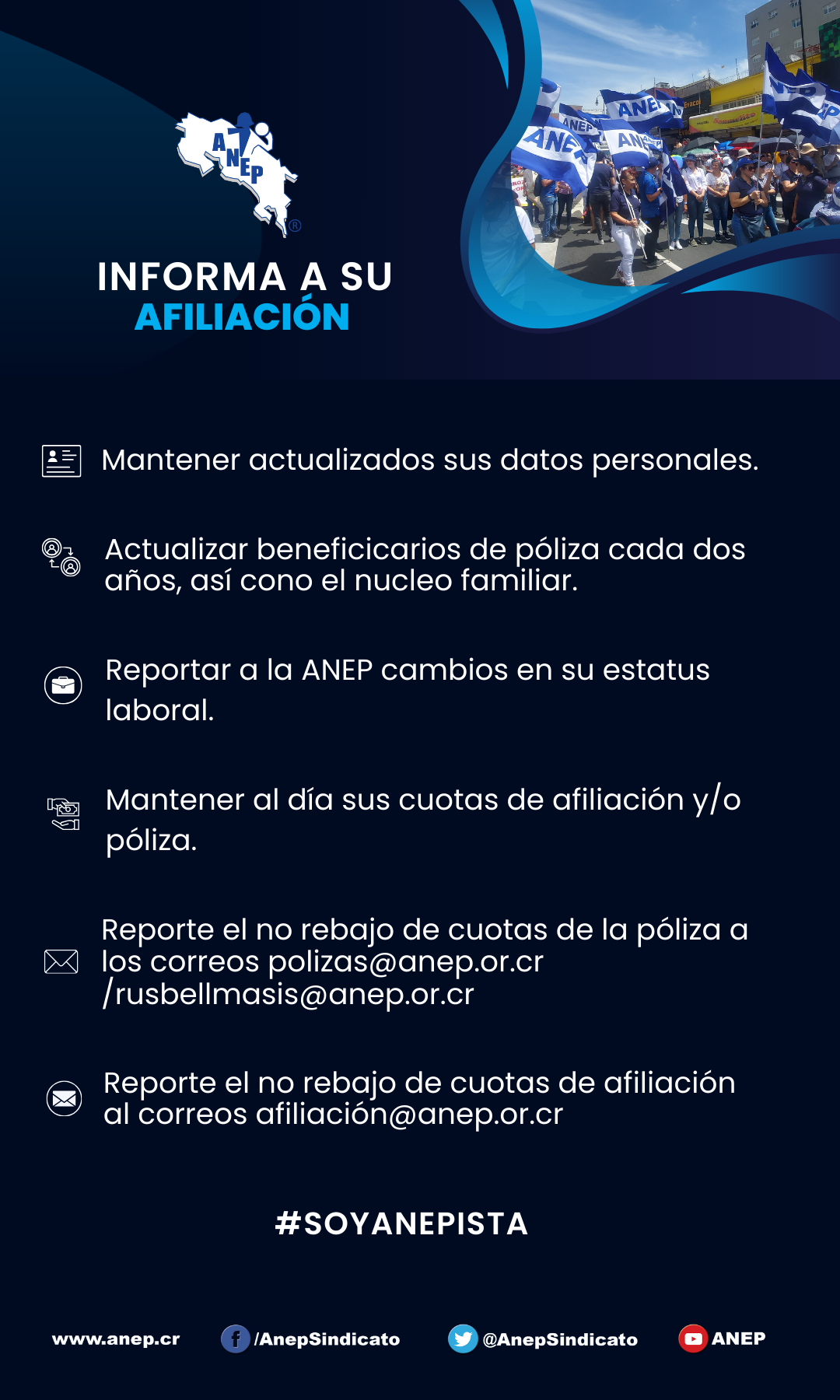Pero ¿qué es un golpe de Estado? Un autor clásico lo define sintéticamente como “una medida violenta e ilegal, tomada desde el gobierno para determinar un cambio en el Estado” (A. Brunialti <1897>, Vol. VII, 2). Se trata entonces de una operación ilícita que se realiza desde arriba, es decir, desde los aparatos de poder, y ordinariamente se dirige contra el titular legítimo del órgano estatal más conspicuo: el poder ejecutivo (salvo el caso del “auto-golpe”), con el objeto de eliminarlo o neutralizarlo para alterar o modificar la estructura del Estado; o simplemente con el objeto de sustituir a dicho titular. Otros lo caracterizan además por la forma secreta de su preparación y la forma rápida y violenta (a menudo cruenta) de su ejecución (V. Gueli <1960>, Vol. VII).
Entonces ¿tendrá razón Malaparte? Parece evidente que para el éxito de la operación golpista, la utilización de los instrumentos del poder estatal (personas, armas, espacios, información, etc.) tendrá que obedecer a las dos ‘reglas de oro’ mencionadas: sigilo en la preparación, celeridad y eficacia en la ejecución; y a las tácticas conspirativas y militares más adecuadas, según el momento y el lugar. Una mera técnica, al servicio de cualesquiera fines que los autores se propongan.
Ahora bien, sabemos que en América Latina los golpes de Estado han obedecido generalmente a los intereses de las oligarquías (nacionales y transnacionales), y han sido ejecutados por las fuerzas armadas de los respectivos países: golpes para impedir los cambios proyectados en beneficio de las clases subalternas; o para deshacer los que ya se estaban implementando. Porque la aritmética oligárquica es obtusa y aberrante, pero clara: lo que beneficia al pueblo daña a la oligarquía; y lo que daña a la oligarquía se convierte en objetivo militar. Y por eso los altos mandos militares están ligados a la oligarquía, si no es que forman parte de ella.
(En cambio, en este retablo de infamia el destino más trágico es el del soldado raso o de baja graduación: sujeto a un sueldo mísero y a una dura disciplina, obediente a consignas obsoletas que repite sin entender, masacra a sus hermanos para defender los intereses de quienes lo menosprecian o lo ignoran).
Durante el Siglo XX y hasta la fecha sumamos cincuenta y cinco golpes de Estado en América Latina, donde por largo tiempo prevaleció aquella aritmética perversa representada por el eje “transnacionales-oligarquía-fuerzas armadas”. Durante ese tiempo la técnica se ha perfeccionado, gracias a la generosa y desinteresada ayuda de la CIA y de la Escuela de las Américas.
Eso se repite en gruesos caracteres en la historia de la República de Honduras: la segunda mitad del Siglo XIX y las tres primeras décadas del XX estuvieron jalonadas por golpes y contragolpes de Estado, hasta la llegada al poder, por vía electoral, del general Tiburcio Carías en 1932, cuyo mandato dura hasta 1949. Refundador y modernizador de las fuerzas armadas, amigo incondicional de los Estados Unidos y servidor de sus transnacionales, Carías pasa 17 años entre dictadura y ‘dictablanda’, para transmitir finalmente el mando a su antiguo pupilo Juan Manuel Gálvez. Después de esto, y a tono con la Guerra Fría, los militares dominan solapada o abiertamente el panorama politico, excluyendo del poder a los presidentes electos que no convenían a sus intereses: Lozano Díaz en 1956, Villeda Morales en 1963.
De manera que la utilidad de Honduras para el Imperio ha sido proverbial: de Honduras partió la fuerza que derrocó al presidente Arbenz de Guatemala en 1954; allí se afincó por años la ‘contra’ que asedió a la Nicaragua sandinista.
Así las cosas, con Zelaya asistimos a la ‘crónica de un golpe anunciado’, a consecuencia de su clara y constante orientación de ejercicio del poder en beneficio de las clases populares. Al descontento creciente de las oligarquías, las transnacionales y ‘la Embajada’, sucedió la puesta en marcha del mecanismo golpista cuando el Presidente muestra sus intenciones de apoderar al pueblo con instrumentos de democracia directa. No hay tiempo que perder: se inventa una trama de ilegalidad del presidente; se le arma un mecanismo de descalificación entre la Corte y la Asamblea; los milicos ejecutan la decisión de la Asamblea, asesorada por la benemérita ‘Embajada’ y bendecida por el cardenal Rodríguez: Capturan a Zelaya, y lo sacan a Costa Rica siguiendo la ùltima versión del manual de la CIA (recuérdese el reciente ‘autoexilio’ de Aristide).
Frente a este burdo y grotesco sainete, la reacción de las Asambleas Generales de la OEA y la ONU, máximos exponentes de la Comunidad Internacional, ha sido descalificar el golpe de Estado perpetrado contra el Presidente de Honduras (invalidez del acto viciado), y exigir su restitución en el cargo, eliminando así los efectos jurídicos y prácticos del golpe de Estado.
Obama y Clinton, invocando la paz y la conciliación, pero en realidad mirando por los intereses de sus transnacionales, buscan otra salida: en vez de exigir el cumplimiento de las decisiones de la Comunidad Internacional, propician salidas que dan protagonismo a los golpistas, con la complicidad de nuestro Presidente Arias, que obviamente sabía del plan golpista.
La misión ético-jurídica de Arias en la presente conyuntura tendría que ceñirse a ejecutar la voluntad de la Comunidad Internacional, vinculante para todos sus miembros: de donde las decisiones de la Corte de Justicia y de la Asamblea Legislativa de Honduras quedaron anuladas al decretarse la ilegitimidad del golpe; por ende, los actos de ejecución de las fuerzas armadas sobre la persona de Zelaya son ilegítimos; y la investidura de Micheletti es jurídicamente insubsistente, al igual que los nombramientos hechos por él. Tal es la situación, en términos de Derecho Internacional.
Así las cosas, el papel del Presidente Arias, como representante de un Estado miembro de la OEA y de la ONU, es el de mediar entre los protagonistas del conflicto para proponer una manera de liquidar los efectos del golpe, y restituir a Zelaya en el puesto en que los hondureños lo pusieron.
Si por el contrario nos empeñamos maliciosamente en entender que su mediación equivale a obligar a Zelaya a una transacción en la que está en juego su presidencia (lo que en realidad estaría en juego es la voluntad soberana de su pueblo), es decir, un arreglo, una transacción en la que él tendría que ceder algo de sus atribuciones a cambio de recuperar las restantes (aliquid datum et retentum) ello equivaldría a pisotear la voluntad del pueblo de Honduras, y la concorde voluntad de la Comunidad Internacional.
Porque no está en manos de Zelaya, como presidente legítimo, ceder parte de sus potestades constitucionales. ¿A qué pretenden que renuncie? ¿a su decisión de propiciar la convocatoria popular? O bien ¿tendría que aceptar la impunidad de los autores del delito de golpe de Estado? ¿Se resignaría a aceptar la supremacía de las fuerzas armadas rebeldes y golpistas sobre sus atribuciones presidenciales?
Si en vez de hacer respetar la voluntad de la Comunidad Internacional, la mediación de Arias va a poner en cuestión la investidura de Zelaya y sus atribuciones constitucionales, entonces nos va a quedar claro que sus intenciones son las de PERFECCIONAR EL GOLPE DE ESTADO, en el sentido de CERRAR Y CULMINAR EL CÍRCULO CUYA TRAYECTORIA SE ABRIÓ CON LA CONJURA GOLPISTA. Es decir, la maniobra subversiva de la oligarquía y los milicos completaría su arco si Arias, con el respaldo de la diplomacia usana, consigue forzar un acuerdo de esa naturaleza.
De ese modo tendríamos de nuevo a los EEUU faltando a su deber de respaldar las decisiones de la OEA y de la ONU, de las cuales dicha potencia es miembro fundador; y reafirmando su odiosa tradición de proteger por encima de pueblos y gobiernos, los intereses de sus propias transnacionales.
* Grupo Soberanía