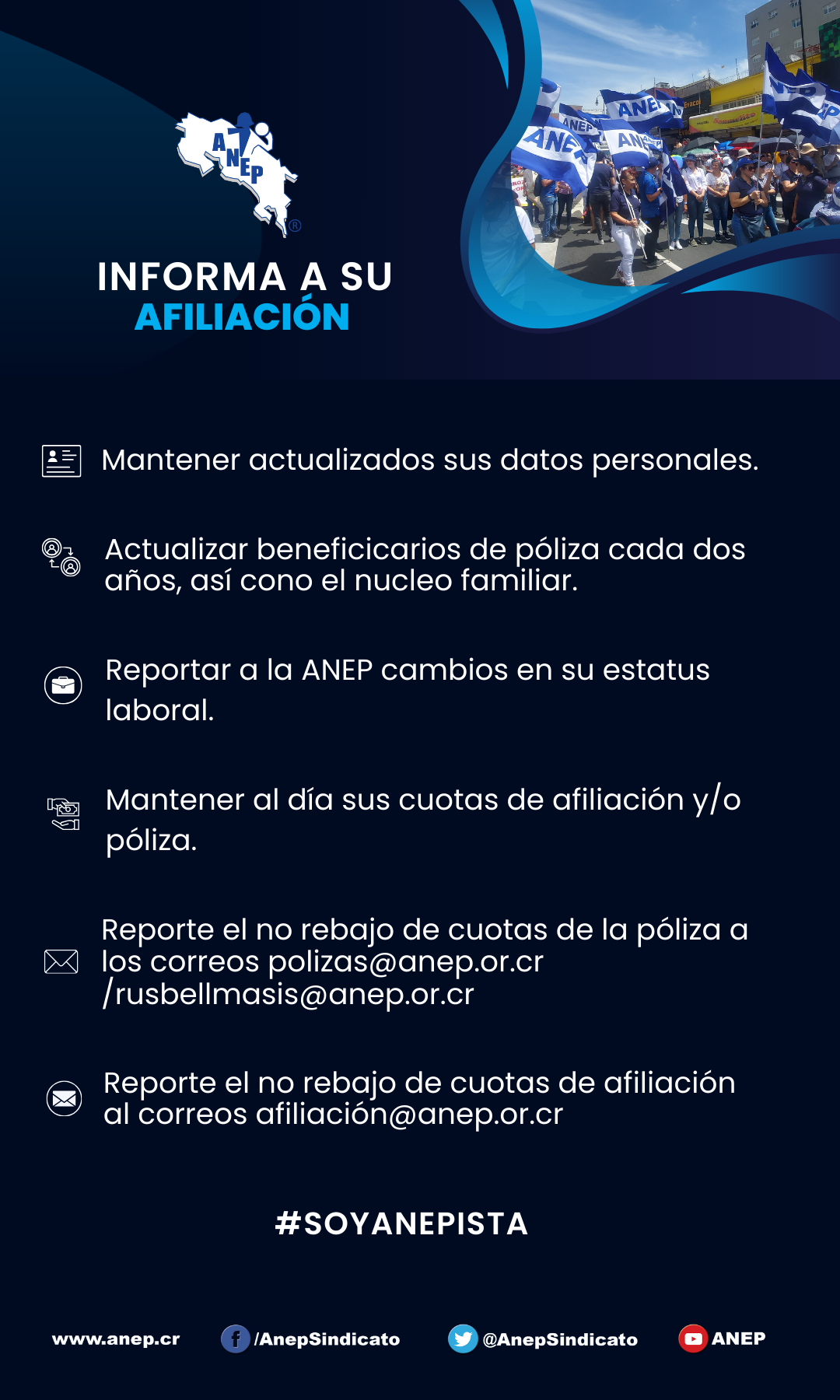San José, 30 set 2012 (CP) – Ambos hombres forman parte de la historia de Costa Rica, por lo que jamás serán olvidados. Fueron personajes claves en defender el suelo patrio, expulsando de Nicaragua a los filibusteros norteamericanos. Juanito Mora fue fusilado en Puntarenas el 30 de setiembre de 1860 y José María Cañas el 02 de octubre del mismo año.
En el año 1859 José María Montealegre Fernández llegó a la presidencia por medio de un golpe militar que dio al gobierno de don Juan Rafael Mora Porras, tratando muy duramente a los partidarios de Mora. Este se organizó junto con su cuñado José María Cañas e invadió el país desde El Salvador, donde habían sido exiliados, en 1860 con el fin de retomar el poder. Desafortunadamente en ese atrevido intento ambos fracasaron, fueron tomados presos y fusilados, don Juanito el 30 de setiembre de 1860 a las tres de la tarde, caía acribillado frente a un árbol de jobo. Él aceptó su ejecución con la condición de que ninguno de sus colaboradores fueran asesinados, pero los golpistas Francisco Iglesias y José María Montealegre mancillaron la palabra y el honor empeñado, ya que dos días más tarde, el 2 de octubre fusilaron a José María Cañas, tiñéndose así el arenoso suelo puntarenense con la sangre valiente de estos héroes y enlutando a la patria para siempre.
Insatisfechos los golpistas dejaron lo cadáveres tirados para que la multitud sedienta de venganza lanzaran los cuerpos al mar y fueran devorados por los tiburones. Gracias al cónsul francés Juan Jacobo Bonnefil se encargó de sepultarlos en el rústico cementerio del estero, años más tarde fueron exhumados los restos y entregados a sus deudos para que los sepultaran en el cementerio General de San José.
Cuenta la historia que quienes tuvieron a cargo la ejecución de don Juanito, lo hicieron con el dedo en el gatillo y lágrimas en sus rostros, ya que sentían gran cariño por don Juanito. Se dice también que don Juanito pidió como su último deseo que le permitieran a él dirigir su propia ejecución, sus deseos fueron cumplidos.
En 1895 el presidente de entonces, Rafael Iglesias Castro, colocó sobre el pecho de Camilo Mora, hijo de don Juan Rafael Mora Porras, una medalla interpretando los sentimientos de los centroamericanos en justo tributo a la memoria de Mora y Cañas. El 18 de setiembre de 1918 se levantó en Puntarenas, lugar donde fueron fusilados un monumento pro Mora y Cañas. En 1957 la Asamblea Legislativa los declara a ambos “Defensores de la Patria” y en el 2010 declararó a Juanito Mora “Héroe Nacional”.
____________________________________________________________________________________
Aquel trágico setiembre
Luko Hilje Q.
luko@ice.co.cr
Alocución en el acto de homenaje del sábado 29 de setiembre, en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, a nuestros héroes y mártires Mora y Cañas, en el 152 aniversario de su fusilamiento.
Para un lector inadvertido, y sobre todo poco más de siglo y medio después, la siguiente noticia aparecida en la sección Movimiento marítimo de la Gaceta Oficial de Costa Rica del 22 de agosto de 1859, quizás no represente mayor cosa:
“Agosto 19. Vapor Norte-americano Guatemala, a cargo de su Capitán John M. Dow con destino a San José de Guatemala y puertos intermedios, despachado por los señores Crisanto Medina y Compañía: llevando parte del cargamento que trajo, y de pasajeros a los señores Don Juan Rafael Mora, D. José María Cañas, D. José J. Mora, D. Manuel Argüello, D. Roderico Toledo, D. Joaquín Marcoleta, P. Domingo Rivas, D. Manuel García, D. Manuel Castell, D. Jesús Brenes, Remigio Garro, Joaquín González y Luis Pagés”.
Pareciera un simple viaje, uno más de la travesía usual que hacía el capitán John Melmoth Dow entre Panamá y Guatemala, como alto empleado de la Pacific Steamship Mail Company (Mala del Pacífico), así como también uno más de los muchos viajes efectuados por don Juan Rafael Mora, como comerciante exportador de café e importador de telas y otros bienes, con los que abastecía su céntrica tienda citadina.
¡Pero no! Este era un viaje signado por la angustia, el dolor y la tragedia. En realidad, era el principio del fin de la vida de aquel hombre que menos de cuatro meses antes, el 8 de mayo, había asumido por tercera vez la Presidencia de la República, así como el gran conductor y héroe innegable de la Guerra Patria, que culminara con la derrota del ejército filibustero comandado por William Walker.
Partía hacia el exilio, a El Salvador, país natal de su cuñado Cañas, gobernado entonces por el general Gerardo Barrios, amigo de ambos. Además de Cañas, lo acompañaba su hermano José Joaquín, así como su sobrino y casi hijo Manuel Argüello Mora, abogado y escritor, de 26 años entonces. Los demás viajeros iban en ese buque por coincidencia, incluyendo al sacerdote Domingo Rivas Salvatierra, quien años después sería rector de la Universidad de Santo Tomás.
Cuando uno revisa la prensa de esos días, capta que había una especie de “calma chicha”, es decir, esa sospechosa quietud del aire marino que antecede a la tormenta. Por ejemplo, en la edición del 13 de agosto, el periódico Crónica de Costa Rica contenía la primera parte del reglamento del Protomedicato de Costa Rica embrión del Colegio de Médicos, proyecto impulsado con denuedo por don Juanito. Asimismo, aparecían algunos comunicados judiciales suscritos por Argüello, en su condición de Juez Civil y de Comercio. Transcurrido ese sábado de atardecer de tertulia y tranquilo reposo en familia, ambos irían a descansar, sin imaginar que, antes de que despuntara el alba del nuevo día, sus destinos cambiarían para siempre, de manera cruda e irreversible.
En efecto, al ser las tres y media de la madrugada del domingo 14 de agosto, en su casa, ubicada pocos metros al oeste de la Plaza Principal, en la actual Avenida Segunda, don Juanito fue despertado de súbito por el militar Sotero Rodríguez y una escolta, para que, con su respetada presencia, fuera a sofocar una supuesta revuelta en el Cuartel de Artillería, donde hoy está el Mercado Central. Se medio mudó con celeridad y, al indagar más, de repente fue empujado hacia la calle y conducido a dicho cuartel, como prisionero. Al llegar ahí, lo esperaba el coronel Lorenzo Salazar Alvarado, artífice del golpe de Estado junto con el mayor Máximo Blanco Rodríguez, otrora militares de su confianza y destacados combatientes en la Campaña Nacional.
Temiendo un masiva reacción popular, puñal en mano Alvarado advirtió a don Juanito, ya encerrado éste en un calabozo como cualquier delincuente, que si alguien intentaba rescatarlo, perforaría su pecho con el puñal. Como si eso no fuera intimidación, agresión y violencia, avanzado el día el nuevo presidente José María Montealegre, cuñado de don Juanito, expresaba: “Demos gracias al Todo Poderoso porque se ha dignado cambiar nuestra situación sin violencia, sin que se haya derramado una sola gota de sangre, sin que haya ardido una sola ceba de fusil”.
Para aumentar su volumen de retórica frívola, a continuación manifestaba que “preciso es reconocer los importantes servicios y dar las más expresivas muestras de gratitud a los valientes y honrados militares, muy particularmente a los heroicos Jefes D. Lorenzo Salazar y D. Máximo Blanco”. ¿Valientes? ¿Honrados? ¿Heroicos? Poco tiempo después se habló de que hubo paga de por medio. Ellos dos y Rodríguez recibieron 15.000 pesos, en una época en que el presidente de la República ganaba si acaso 250 pesos mensuales; al parecer, este monto fue aportado por prominentes individuos, entre quienes figuraron los ingleses Eduardo Joy, hermano de la segunda esposa de Montealegre, y Eduardo Allpress, yerno del empresario y político Vicente Aguilar Cubero, ex-socio comercial y enemigo jurado de don Juanito.
Ese mismo día don Juanito fue trasladado a la oficina que ocupaba en el Palacio Nacional, mientras que Argüello permanecía también custodiado en una sala contigua, junto con el ex vicepresidente Rafael G. Escalante Nava.
Anunciado el decreto de deportación desde el propio día 14, ya el 16 partían don Juanito y Argüello hacia Puntarenas. Tal era el temor del gobierno golpista de que fueran rescatados, que los vigilaba una escolta de diez oficiales y cien soldados, comandados por el coronel colombiano Prudencio Blanco. A esa fatídica caravana del destierro, que debió atravesar los escarpados Montes del Aguacate en plena época lluviosa durante dos o tres días, se unirían en Puntarenas los otros dos desterrados, Cañas y José Joaquín Mora.
El día 19, procedente de la ciudad de Panamá y tras fondear en Boca Chica, Chiriquí, subía el gran vapor Guatemala, de 1500 toneladas y con una tripulación de 43 hombres, más unos pocos pasajeros, entre quienes figuraban el alemán Juan Barth, otrora director de la Casa de la Moneda, y el respetado abogado colombiano Miguel Macaya de la Esquina. Debe haber sido muy grande la sorpresa de ellos, así como de su capitán, a quien le correspondería transportar hacia el exilio a aquel estadista amigo, al que años atrás incluso había regalado un catalejo que éste usara en la batalla de Rivas y de quien también conservaba una fotografía en sus archivos personales.
Así que Dow, que para entonces frisaba los 33 años de edad, debió atestiguar la lacerante pena que embargaba a tan desolado ser humano, doliente de alejarse de la costa del amado terruño donde quedaban su esposa Inés y cinco hijos, el más pequeño, Camilo, con menos de dos meses de nacido. Es decir, el héroe libertador de su patria y de Centro América, de 46 años de edad entonces, partía ahora humillado y degradado por los militares a sueldo de la oligarquía.
Sin embargo, hombre de temple y principios, se resistía a abdicar y, entre el vaivén del buque y el salado olor de la brisa marina, más la mirada fija en el litoral que le era ahora arrebatado, ahí mismo pidió papel y escribió una carta dirigida a los ministros y cónsules extranjeros acreditados ante los gobiernos de la región, en la cual denunciaba lo acontecido y reclamaba sus derechos en su condición de “por la Constitución, Presidente legítimo de la República de Costa-Rica”. Tres días después, al caer la tarde, ya frente al puerto de La Unión, hizo lo propio, en una misiva remitida al presidente Barrios.
Nunca dejó de sentirse el legítimo Presidente de la República de Costa Rica, como lo era. Y fue por ello que, aunque ya con su familia allá, más otros allegados, se involucró en el desarrollo de la actividad cafetalera en El Salvador para lo cual el gobierno local le arrendó varios miles de hectáreas de tierras estatales, el retorno era demasiado tentador.
Quienes lo conocían bien, sabían esto, y se valieron de ello para tenderle una trampa. En cierto momento, poco más de un año después de su derrocamiento, algunos partidarios lo persuadieron de que las condiciones estaban maduras para retomar el poder y que debía desembarcar en Puntarenas el 15 de setiembre de 1860, fecha conmemorativa de la independencia de Centro América. Pero, más que esto, intentaban provocar en él un sentimiento de culpa.
En efecto, en esos días había fondeado en Puntarenas el vapor Columbus, por lo que se convirtió en el portador de una carta tajante para don Juanito y Cañas, a quienes se advertía que el alzamiento en Puntarenas y otras ciudades ocurriría en la citada fecha y que “no esperamos que se nieguen a ayudarnos con sus personas; pero si así fuere, le quedará a Mora y Cañas el remordimiento de habernos abandonado. No se trata, pues, de deliberar si vienen o no. Deben venir precisamente a vuelta de vapor”. Es decir, no podían negarse a venir a Costa Rica. Recibieron y leyeron la carta, la discutieron, organizaron algunos asuntos con urgencia y, cuando al regresar de Guatemala el Columbus atracó en El Salvador, lo tomaron, junto con unos pocos partidarios más.
No había tiempo que perder pero, por el rígido itinerario del vapor, era imposible arribar al país el 15 de setiembre. Llegaron dos días después, cuando ya la sublevación había tomado fuerza y las huestes moristas importantes posiciones. Sin embargo, algunos traidores habían delatado los planes de los alzados en armas, y el gobierno actuó con presteza y capacidad de fuego para abortar la insurrección.
Pronto empezó la cuenta regresiva, sin posibilidad de levantamientos en San José ni Alajuela, y con unos pocos insurgentes literalmente atrapados en la estrecha lengüeta que es Puntarenas. Ahí llegó un contingente de más de mil hombres, comandado por Máximo Blanco, que en poco tiempo abatió a los moristas en el río Barranca y también en la trinchera instalada en La Angostura, que no resultó ser lo inexpugnable que se suponía.
Los combates fueron cruentos, aunque no hubo tantos muertos como se ha pensado siempre. Un informe del alemán Alexander von Frantzius, médico de las tropas gubernamentales el cual descubrí recientemente, revela que hubo 59 heridos y 45 muertos, para un total de 104 víctimas. A ellos se sumarían don Juanito y Cañas, más el chileno Ignacio Arancibia, líder de la insurrección, fusilado junto con don Juanito.
Esos fusilamientos son los que 152 años después conmemoramos hoy, 30 de setiembre, en relación con don Juanito y Arancibia, más el 2 de octubre, cuando el valiente e imperturbable Cañas cayó tras fumar su último cigarrillo bajo aquel inmenso y generoso árbol de jobo. Un trozo de dicho árbol está depositado en este Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, como testigo mudo de la barbarie de esos días. Y es cierto que su corteza, albura y duramen fueron perforadas por las balas que poco antes atravesaron los cuerpos de esos héroes, como lo podemos constatar hoy. Pero en los fustes de este y los otros jobos vecinos también resonaron y rebotaron, ya quedas, las firmes voces de don Juanito y Cañas, cuando ellos mismos profirieron la orden de “¡Fuego!” para que los turbados fusileros accionaran los gatillos de sus armas.
Ese sí fue un acto de auténtica valentía, propio de hombres superiores, y no de sobornados militarotes. Fueron las mismas valentía, reciedumbre y entereza que nos condujeron a las victorias de Santa Rosa, Rivas y el río San Juan, para preservar nuestra libertad y soberanía. ¡Ejemplo sempiterno que aún duele a algunos espíritus mezquinos, dentro y fuera de nuestras fronteras, pero que tanto alienta a los patriotas genuinos!
En plena congruencia con esto, de don Juanito, es oportuno relatar algunas otras evidencias de su coraje y sus agallas. Por ejemplo, siendo nuestro Presidente, no le importó exponerse al peligro al viajar hacia Guanacaste y Rivas como Capitán General del Ejército y, cuando las circunstancias lo demandaron, hasta empuñó las armas en esta última ciudad, como uno más de nuestros combatientes. Asimismo, un ejemplo de su impavidez ante la muerte aparece en una carta poco conocida, dirigida a su amigo Richard Farrer, empresario y cónsul de Inglaterra en Puntarenas.
En efecto, ya derrotadas las fuerzas insurgentes en La Angostura, la propia noche del 28 de setiembre don Juanito buscó refugio en casa de Farrer, procurando la protección conferida a esa sede diplomática pero, timorato, éste se la negó, por lo que él debió marcharse. Sin embargo, en la madrugada del domingo 30 de setiembre, en un momento en que Farrer se dirigió a la cocina, narró que, “cuando menos lo pensaba di una vuelta repentina y me encontré cara a cara con Juanito Mora”. Macilento, parecía un espectro, víctima de dos días de ayuno. “Quiero que Ud. me salve”, le imploró. Pero Farrer más bien lo persuadió para que se entregara y le ofreció algo de comer, “pero no pudo tomar más que un poco de vino con agua”, según lo relató el cónsul en un revelador diario escrito en esos días.
A las seis de la mañana ya había aceptado ser inmolado. Y, pactada su entrega y presencia en el patíbulo para las tres de la tarde, pidió papel y una pluma para escribir tres cartas. Una de cuatro pliegos, realmente desgarradora, para su amada Inés, una breve para su hermano Miguel y sus cuñados José Antonio Chamorro Gutiérrez y Manuel Joaquín Gutiérrez Peñamonge, y otra más, casi telegráfica, para el cónsul Farrer, acerca de un trámite pendiente con terrenos que le había vendido. Al final, le dice: “Le pido mil perdones a Ud.. y a su señora por el susto que les di con mi aparición en su casa, y a haber sabido tal cosa no me habría presentado en ella, pues los peligros no me asustan”.
Este último aserto parece contradictorio con lo expresado por el comisario gubernamental Francisco María Iglesias, ante quien aceptó ser fusilado, con tal de que no mataran a ninguno de sus partidarios, lo que después no sería respetado. En efecto, en un informe para Vicente Aguilar, Ministro de Guerra y Marina, Iglesias consignó que “Juan Mora murió con dignidad y valor; al principio temía yo que éste le faltara, pues pedía la vida a cualquier precio y la idea de morir le aterrorizaba. Pero tan luego como se convenció de que todo era inútil y que debía morir, fue recobrando poco a poco serenidad y calma”.
Es obvio que el tristemente célebre Iglesias, carente de la estatura ética que le sobraba a don Juanito, no entendió bien con quién hablaba. Ya había dicho éste que “los peligros no me asustan”, en plena concordancia con lo expresado a su hermano y sus cuñados: “Estoy sentenciado a muerte y tengo poco tiempo que perder. Les ruego cuiden de mi Inesita y de mis hijos. No temo el lance; que venga la muerte, que es el término de las desgracias mundanas. Solo me aterra recordar la suerte de mi Inesita e hijos, desterrados de su país y huérfanos”. Y en su carta a doña Inés, de entrada nomás decía: “Te dirijo esta despedida en los últimos momentos de la vida, son terribles; pero nada temo, solo me inquieta la triste situación en que quedas viuda, pobre, en el destierro y cargada de hijos”, para más adelante reafirmar sus sentimientos: “No puedes figurarte lo indiferente que me es morir, solo siento la muerte por ti y por mis hijos”.
El estremecedor cierre de esa carta, que culmina con la expresión “Adiós, Adiós, y Adiós a mis hijos. Tuyo, tuyo hasta el último momento”, no es una muestra de pusilanimidad, sino más bien la inequívoca confirmación de cuán doliente y desesperado se sentía ese esposo enamorado y padre amoroso, de lo cual dio fehacientes y abundantes muestras a lo largo de su vida, no solo con sus hijos, sino que también con los sobrinos huérfanos que crió, así como con sus hermanos, por los que como primogénito que fue debió velar cuando murieron sus progenitores don Camilo y doña Ana Benita.
¡Qué estirpe esa, ya desvanecida, para desgracia de la patria! Por eso, cuando evoco a don Juanito me es imposible no recordar el poema intitulado “¿Dónde se habrán ido?”, del extinto escritor argentino Jorge Luis Borges, cuando pregunta de manera reiterada: “¿Dónde están los que salieron / a libertar las naciones? / ¿Dónde están los que a la guerra / marchaban en batallones? / ¿Dónde están los que morían / en otras revoluciones?”. Y también “¿Qué fue de tanto animoso? / ¿Qué fue de tanto bizarro? / A todos los gastó el tiempo, / a todos los tapa el barro”. Al final, tan solo para constatar con tristeza que “se acabaron los valientes / y no han dejado semilla”.
De veras, ¡cuánta falta nos hacen hoy su hermano José Joaquín, el general Cañas, y por supuesto usted, don Juanito!