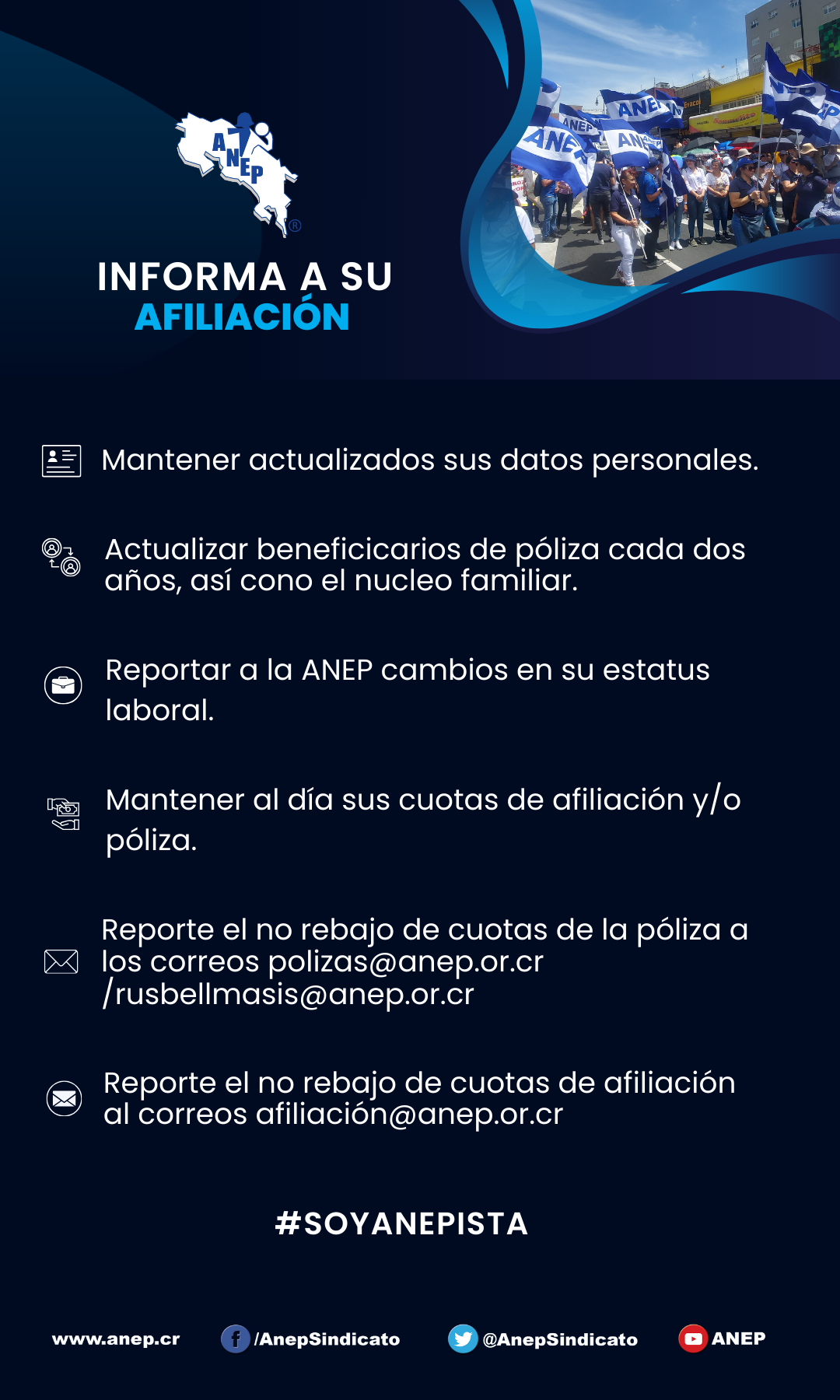Los “partidos cristianos” existen gracias al voto confesional, nacido de convicciones y emociones religiosas, originado en la pertenencia a una organización de creyentes. Ese voto es la injerencia de un factor extraño al universo político, pues introduce un elemento difícil de regular por las instituciones estatales sin herir una de las garantías civiles, precisamente la libertad religiosa. Por esa razón y para eliminar contiendas de motivación religiosa, las constituciones de las repúblicas prohíben el funcionamiento de partidos controlados por los jefes de las iglesias y asociaciones similares. También se procura impedir que las autoridades religiosas dispongan del voto cautivo de sus feligresías. Además, los partidos basados en el voto confesional combinan propósitos de orden socioeconómico con los religiosos, entrabando el ejercicio democrático. En el libre debate de las ideas, propio de la democracia, introducen un factor de rigidez, proveniente de sus convicciones de fe, dogmático en el peor sentido de la palabra.
Con lo anterior no defiendo el decimonónico concepto liberal, que continúa teniendo adeptos hoy día, según el cual lo religioso debe ser una vivencia encarcelada en lo individual, encerrada en reuniones cultuales.
Corresponde a los organismos religiosos ser fuente de inspiración ética y de compromiso por la justicia social (aunque no siempre lo consiguen), para lo cual conviene eviten el protagonismo directo. Un ejemplo de propuesta discreta y prudente es la doctrina social de la Iglesia, que ofrece a creyentes y no creyentes interpretaciones integrales de ciertos procesos, junto con valoraciones éticas y caminos de solución, pero sin incurrir en materias técnicas.
En adelante expresaré unas palabras sobre la relación de los obispos católicos con los partidos evangélicos. Esta relación puede definirse como omiso-aprobatoria. Enumero algunas razones que sustentan ese calificativo: No han ofrecido ningún documento que oriente a los feligreses en tan importante materia. Tampoco han interpuesto un recurso jurídico ante el Tribunal Supremo de Elecciones con base en el artículo 136 del Código Electoral, que prohíbe usar la religión con fines electorales. No han advertido a la feligresía del peligro que entrañan esos partidos, asunto en el que pueden intervenir cuando se trate de materias religiosas. Por ejemplo, guardaron silencio cuando algunos diputados “cristianos” maquinaron beneficios estrambóticos para sus agrupaciones, que perjudicarían el funcionamiento normal de la religión en la sociedad. (Ver “Alucinaciones confesionales” de Víctor Hurtado, La Nación 26 set. 2016). Asimismo, las autoridades católicas han preferido callar sobre esa exacción llamada diezmo y sobre la perversa teología de la prosperidad, tan alejada del evangelio.
Cuando surgieron los partidos evangélicos, los obispos costarricenses no se inquietaron. La licenciada en teología Rut Vega, en un trabajo de 1998, reseña que el arzobispo Arrieta veía imposible que un partido confesional ganara las elecciones, pues los costarricenses son mayoritariamente católicos, aman a la Iglesia y, además, ningún partido minoritario tiene oportunidad en un esquema bipartidista. Vega observa en la actitud de Arrieta “una Iglesia instalada, tranquila por sentirse apoyada por la mayoría”.
Pero según Demoscopía, ya en 1995 un 65,7% de los entrevistados habría apoyado a un candidato evangélico, aunque el 78,8% se declaró católico. Una vez más, ni Arrieta ni los otros obispos supieron interpretar el contexto religioso nacional.
En las inusuales elecciones del 2018 se observó a la jerarquía católica depositar su confianza en los partidos evangélicos para que defiendan valoraciones que los católicos conservadores comparten con los evangélicos conservadores, como el rechazo al matrimonio igualitario y la educación sexual y afectiva del MEP. Hubo una convergencia implícita. ¿Veremos una convergencia explícita?