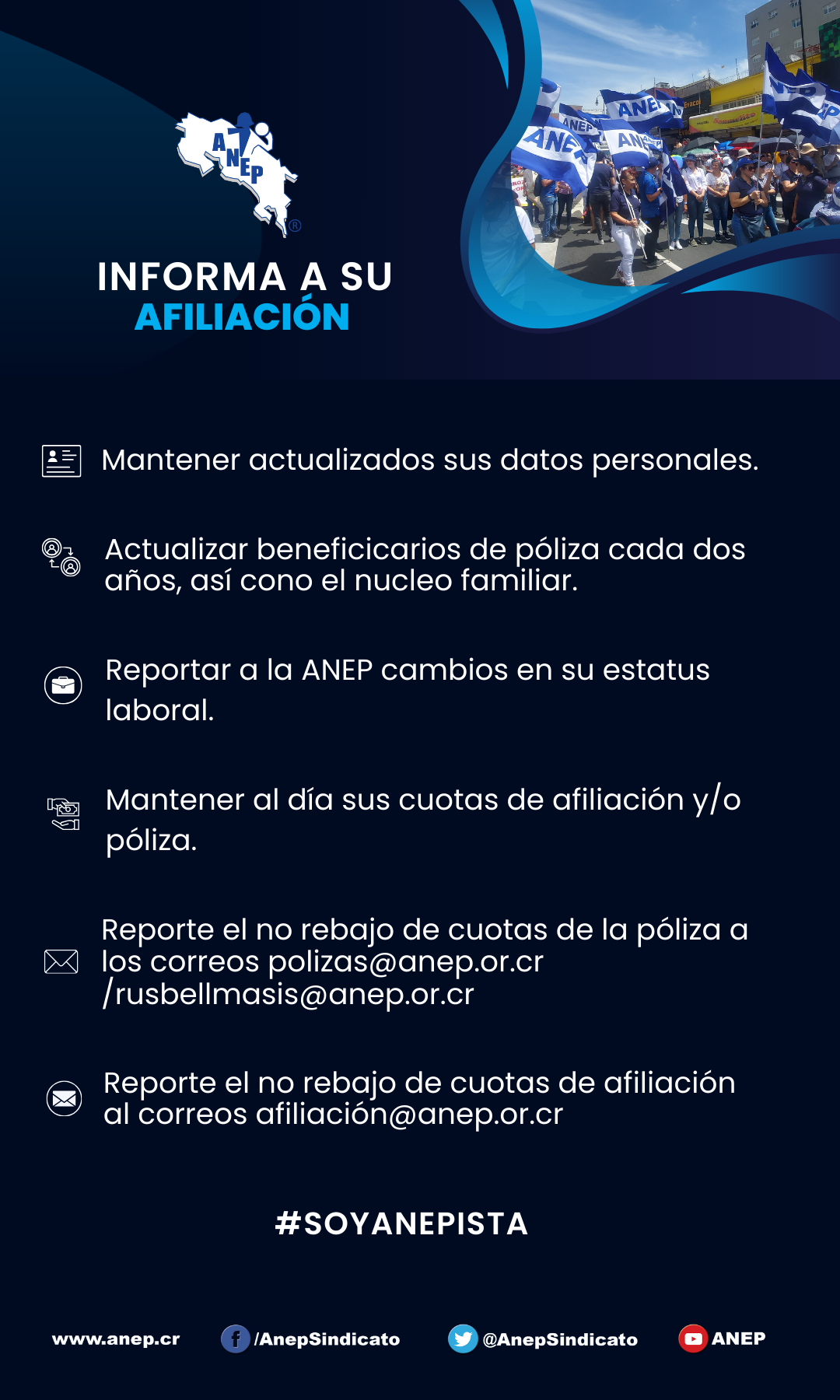Cuenta la leyenda que hace muchos años un sacerdote de mala conducta sostuvo una riña a machetazos y quedó decapitado.
Como castigo, desde entonces deambula por este mundo como alma en pena asustando a la gente, en especial a quienes de modo indigno irrumpen en el ámbito de lo sagrado. Sus intervenciones se narran al estilo de esta: Una vez un borracho se metió a una iglesia, cuando comenzaba la Misa, pero al ver que el padre no tenía cabeza, salió espantado.
El padre sin cabeza se aparece para castigar a los que profanan las cosas santas, los que “tocan a Dios con las manos sucias”; escarmienta a quienes irrespetan los límites que separan lo sagrado de lo profano.
Nuestro decapitado forma parte de la banda de “espantos” moralizadores que poblaron las tertulias sin luz eléctrica de las noches de antaño. Ahí estaba La Llorona, condenada a subir y bajar por siempre los ríos y quebradas, gimiendo por el hijo que abandonó, para sanción y advertencia de las que reniegan de su maternidad.
Y también La Segua, cuyo propósito moralizador se dirige contra los caballeros deseosos de amores –efímeros y pagados– en las veredas nocturnas, al final de noches de parranda. La Llorona llora y La Segua asusta con su cara de yegua. En estos y otros “espantos” la característica distintiva se comprende sin dificultad, pero ¿por qué al “espanto” clerical le falta precisamente la cabeza? ¿Por qué no es manco, con lengua larga, güecho u otro defecto?
Propongo una explicación. La cabeza, sobre todo el rostro, expresa la persona, sus sentimientos, estados de ánimo y cordialidad.
Un padre sin cabeza es solo una sotana negra, impersonal; un funcionario sin rostro, que abusa del status sagrado para imponerse como autoridad que no dialoga. Un funcionario capaz de infundir miedos, remordimientos y obligaciones con poco o ningún sentido, carente de sensibilidad humana.
Si estoy en lo cierto, este “espanto” expresa la confusión atávica de los sencillos ante el autoritarismo clerical. Bien sé que muchos padres, con sotana o sin ella, abundan en humanidad y ternura. Pero también hay de los otros.
En aquellos ya bastante remotos tiempos, tan distintos de los actuales, el clero controlaba la cultura y podía imponer normas y deberes sin sentido… sin cabeza.
En estos tiempos desacralizados, los sacerdotes tienen que tener mucha cabeza, para opinar y proponer. Ya no hay lugar para el padre sin cabeza.