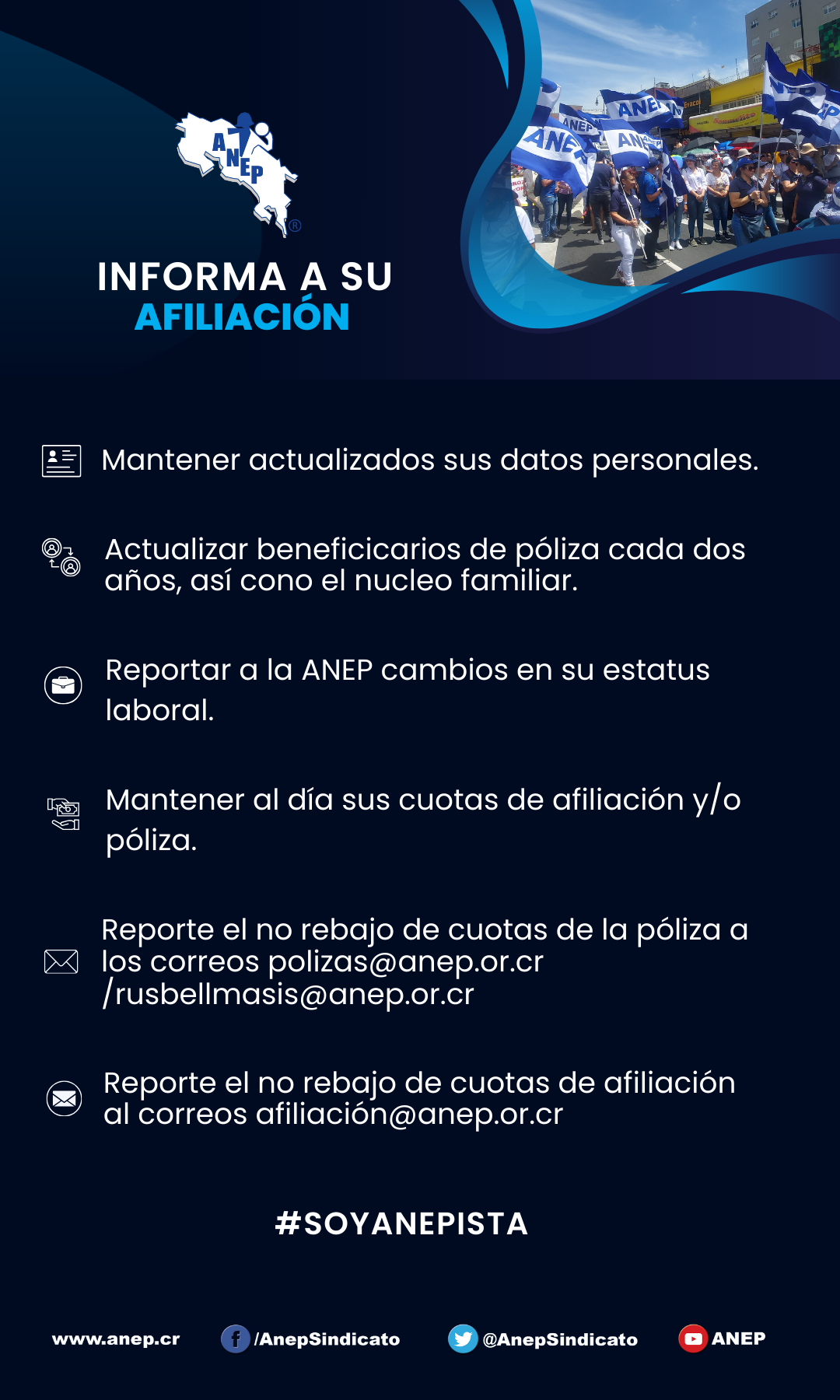En una entrevista concedida al Corriere della Sera en noviembre de 2016, el director del Wall Street Journal, Gerard Baker, dijo que, en el futuro, la confrontación política no será ya entre progresistas y conservadores, sino entre globalistas y populistas. Releída hoy, la afirmación suena como una declaración de guerra. Eventos como el Brexit, la elección de Trump, la derrota de Renzi en el referéndum sobre las reformas constitucionales y las preocupaciones suscitadas por el ascenso de líderes políticos como Tsipras (antes de su rendición a los dictados de la Troika), Bernie Sanders, James Corbyn, Pablo Iglesias, Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen, han dado lugar a que se constituyera un poderoso frente mundial anti-populista. Los medios de comunicación han orquestado una masiva campaña propagandista en apoyo a los gobiernos dirigidos por las fuerzas políticas tradicionales (conservadores, liberales y socialdemócratas), invitándolos a coaligarse contra la amenaza de las fuerzas genéricamente populistas –sin distinguir entre las radicales diferencias entre ellas– en cuanto soberanistas, proteccionistas, estatalistas y antiglobalistas, contrarias a la libre circulación de las mercancías y del capital y por ello enemigas del sistema democrático, identificado tout court con el mercado. La sustancial adhesión de las izquierdas europeas –no pocas veces también las radicales– a este llamamiento anti-populista de las élites políticas y económicas neoliberales y de los medios de comunicación mainstream, introduce uno de los temas de fondo que intento abordar: el llamamiento ha tenido acogida porque las izquierdas consideran el soberanismo como una ideología más peligrosa aún que el neoliberalismo. Antes de examinar este planteamiento hay que deconstruir el sentido del término populismo.
La narración predominante presenta el populismo como una visión unitaria del mundo, que se contrapone a la neoliberal del mismo modo que lo hacía el comunismo. Esta tesis es insostenible si se tiene en cuenta que no existe un cuerpo de textos fundadores que definan principios, valores y objetivos de esta presunta “ideología”. Si pasamos después a la descripción “científica” del fenómeno, vemos cómo ella se basa en un conjunto de características –la hiper-personalización de la figura del líder, el vínculo directo entre el líder y las masas, el nacionalismo, el lenguaje simplificado, el estatalismo, el interclasismo, la polarización entre el pueblo y las élites, la polémica anticasta (contra los políticos profesionales, los académicos, los financieros, etc.) y un posicionamiento anti-institucional– que se ha ido compilando en los años 60 del siglo pasado sobre la base del estudio de los regímenes latinoamericanos de la mitad del siglo XX. Se trata de un elenco de escaso valor heurístico teniendo en cuenta que algunas de esas características son típicas de todos los movimientos en sus inicios que desaparecen cuando van madurando y que pueden combinarse de formas muy distintas dando origen a regímenes muy distintos. Si después nos referimos al estilo populista1 como técnica de comunicación política es evidente que se trata de una modalidad adoptada por todos los partidos en esta época caracterizada por la mediatización, la espectacularización y la personalización de la política. ¿Entonces qué? Mi respuesta es que, para comprender el fenómeno populista hay que entender la naturaleza de rebelión (frecuentemente prepolítica) de las masas populares frente a la “guerra de clases desde arriba”2 iniciada en los años 80 del siglo pasado. Detrás del término populismo se esconde un conjunto articulado y complejo de fenómenos que podríamos definir como la forma que la lucha de clases asume en la era neoliberal.
El momento populista es de hecho la reacción social a dos procesos: por un lado, a los efectos de la financiarización de la economía y a una revolución tecnológica que han agredido a la sociedad moderna, haciéndola explotar y convirtiéndola en un polvo de sujetos individualizados y, por otro, una revolución cultural que intenta legitimar las nuevas formas de explotación capitalista y la transformación de los sistemas liberal-democráticos en regímenes oligárquicos. Estos procesos han provocado un trágico empeoramiento de las condiciones de vida de las clases subalternas: desempleo, salarios de hambre, precarización del trabajo, desmantelamiento de los sistemas sociales mediante recortes del gasto público y privatización de los servicios, aumento exponencial de la desigualdad entre una minoría de multimillonarios y una masa creciente de clases medias proletarizadas. La reacción era inevitable y de hecho, en unos veinte años, hemos asistido al ciclo de las revoluciones bolivarianas en América Latina, a las primaveras árabes, al 15M español y al Occupy Wall Street en los EEUU, además del nacimiento de los movimientos antiglobalización de distintas orientaciones ideológicas, pero que comparten la reivindicación de la reconquista de alguna forma de soberanía popular y nacional.
Comencemos por Europa. El ordoliberalismo alemán, sobre cuyos principios se funda todo el edificio comunitario, como han explicado Dardot y Laval3, no cambia la idea de que el mercado es un dato natural y espontáneo sino, al contrario, lo considera como una construcción de la que el Estado debe hacerse cargo, garantizando el respeto del principio de competitividad. El Estado, evitando interferir directamente en el proceso económico –pero impulsando un programa radical de privatización de los servicios públicos y aplicando los principios de la gestión privada a la gestión de la administración pública– debe perseguir la estabilidad de los precios y eliminar todo obstáculo al despliegue de la libre competencia. El respeto de estos principios es impuesto a los países miembros a través de un rígido sistema de normas que vacían de contenido las legislaciones nacionales, reglas que funcionan realmente como una Constitución europea a través de una serie de Tratados vinculantes (véase la reforma del artículo 81 de la Constitución italiana que impone el equilibrio presupuestario, llegando a prohibir toda política industrial que comporte inversiones públicas e imponiendo además al Estado la enajenación del patrimonio público que aún quede sin privatizar). La Unión Europea no es, como se obstinan en argumentar los europeístas “progresistas”, un proceso inacabado a la espera de su perfeccionamiento político que debería permitir su democratización, se trata de una superestructura paraestatal que, por un lado, mantiene restos de la forma clásica del estado de cada país y, por otro, establece un orden nuevo subordinado al mercado, una estructura de gobernanza multinivel. Además, la UE se presenta como un mega-experimento moral y antropológico, una verdadera y propia utopía que se propone crear “el hombre nuevo” del orden neoliberal. De aquí una pedagogía social y política que aspira a formar ciudadanos que se consideren emprendedores de sí mismos y uniformicen su propia vida a las reglas y los principios que presiden la gestión de una empresa. La utopía europeísta impulsada por la Europa real no es la de Altiero Spinelli sino más bien la de von Hayek, el cual, entre las dos guerras mundiales, soñó la construcción de una entidad supranacional y supraestatal que, además de posibilitar un sistema monetario uniforme y reglas jurídicas comunes, salvaguardase tales reglas de las presiones indebidas de las organizaciones de los trabajadores y de los ciudadanos titulares de la soberanía democrática sobre bases nacionales. El nivel de violencia que ésta utopía ordoliberal está dispuesta a ejercer frente a toda fuerza que se oponga a su proyecto se ha visto claramente en la ferocidad con la que se ha destrozado la resistencia del pueblo griego que había votado contra los acuerdos leoninos exigidos por la Troika para “sanear” la economía y la deuda griegas. Ese ejemplo ha demostrado de una vez por todas que la democracia es incompatible con el neoliberalismo.
Los efectos combinados de financiarización y hegemonía ordoliberal en el sistema político configuran de hecho un proceso de des-democratización que busca vaciar la democracia de la sustancia sin suprimir la forma4. La filosofía que inspira tal proceso remite al pensamiento de Friedrich von Hayek y de los “elitistas” de primeros del siglo XX como Mosca, Pareto y Michels. Para todos ellos el objetivo estratégico consiste en reforzar el poder ejecutivo, ponerlo al abrigo de los estados de ánimo vacilantes de los ciudadanos-electores que provocan la inestabilidad, cuando no la ruina, de los regímenes democráticos: por ello no consideran la democracia como un fin en sí misma sino como un instrumento para la selección de los grupos dirigentes. Las instituciones políticas forjadas en estos principios no configuran ni siquiera lo que Lenin definía el “comité de los negocios de la burguesía”, sino un sistema de poder que integra completamente a las élites económicas y las élites políticas. Basta pensar en fenómenos como el que en Estados Unidos fue bautizado como “el sistema de puertas giratorias”, es decir, la práctica por la que los manager de las grandes empresas privadas, los bancos y las sociedades financieras, reciben importantes encargos públicos o son nombrados, además, ministros, o los efectos de aquel proceso de “financiarización” que hace que más de la mitad de los miembros norteamericanos de la Cámara de Representantes pertenezca a la élite de los multimillonarios.
Concentrando la atención en la “complicidad” entre élites económicas y políticas, se corre, sin embargo, el riesgo de analizar el fenómeno desde un punto de vista moral, como si se tratase de la “corrupción” de la política por las finanzas. Por el contrario, hay que partir del análisis de la utopía ordoliberal que hemos referido antes: la convergencia entre élites no es solo cuestión de intereses, ni la transición al régimen post-democrático es asunto de la “traición” a las reglas, estamos ante un lúcido diseño político que impone a los estados la uniformización a las normas del derecho privado, configurando la propia legislación en base a los principios de la competencia económica. Así, la democracia liberal es vaciada de contenido y los dirigentes de los estados, comenta Crouch, no responden ya ante los ciudadanos, sino que “son sometidos al control de la comunidad financiera internacional, los organismos especializados y las agencias de rating”5. Y además, “los estados son considerados unidades productivas como las otras en una vasta red de poderes político-económicos sometidos a normas similares”6. La inevitable consecuencia de esta filosofía es la privatización de los servicios sociales: de conformidad con el principio en base al cual la dimensión de la eficiencia y del rendimiento financiero debe ser asumida como referencia de toda actividad social, el estado abandona su actividad propia para destinarlas al mercado. La privatización de los servicios es una de las etapas fundamentales del proceso de construcción del hombre nuevo neoliberal, el ciudadano, de hecho, observa Crouch, una vez convertido en “cliente” del servicio privatizado, “no puede ya plantear al gobierno cuestiones relativas a la prestación del servicio, porque la prestación fue subcontratada fuera, el servicio se hizo postdemocrático.
En la misma dirección avanza el proceso de transformación de los partidos. Mientras el partido tradicional se presentaba como una sucesión de círculos concéntricos (de fuera a dentro: electores, simpatizantes, militantes, funcionarios, dirigentes y líder), el partido post-moderno parece más bien una elipse en la que los simpatizantes y los militantes pierden peso hasta casi desaparecer, los funcionarios disminuyen numéricamente y llevan a cabo funciones casi exclusivamente técnicas, mientras el líder ocupa uno de los puntos de definición de la elipse alrededor del cual gira todo el resto e instaura una relación directa con las masas electorales que pasa casi solamente a través de los canales mediáticos. Especialmente Crouch ha llamado la atención en la rapidez con la que los partidos socialdemócratas han mudado la piel para adecuarse a la nueva situación: en una primera fase, se vieron castigados por el debilitamiento de su base tradicional, compuesta por obreros y empleados de los servicios públicos, después, una vez tomado el camino de la “tercera vía” trazada por Tony Blair y Bill Clinton, comenzaron a recoger el apoyo transversal de todas las categorías sociales y, conforme hacían suyos los principios neoliberales, a conseguir el apoyo financiero de las grandes empresas, a las que intentaron demostrar que “la socialdemocracia no sólo puede prosperar en un ambiente capitalista liberal, sino que en tal ambiente produce también un grado de liberalismo más elevado que el del liberalismo tradicional dejado a sí mismo”7.
Se trata de comprender por qué la mayoría de las izquierdas europeas se niegan a tomar nota de lo que se ha dicho hasta ahora y consideran todas las posiciones populistas –también las de izquierda– que asumen un punto de vista soberanista como antidemocráticas. A ese fin intentaré reconstruir en grandes líneas el secular debate sobre la cuestión nacional que ha atravesado toda la historia del marxismo. La célebre frase mordaz del Manifiesto en la que Marx dice que “los trabajadores no tienen patria” tiene un significado ambiguo en cuanto asocia al rechazo del patriotismo burgués el concepto de privación de una patria que los proletarios deben ganarse, elevándose a clase nacional. Es sin embargo innegable que el punto de vista juvenil de Marx se mantenía anclado en una visión economicista que atribuía a la burguesía la misión “civilizatoria” de romper todas las barreras que se oponen al desarrollo de las fuerzas productivas, incluyendo las barreras de las fronteras nacionales. Este posicionamiento será superado cuando Marx tuvo que hacer las cuentas con los efectos de la opresión colonial del pueblo irlandés por parte del imperialismo británico. Su posición pasará de la idea de que sólo la revolución del proletariado inglés podría restituir la libertad a los ingleses, al punto de vista opuesto: solo una victoriosa lucha de liberación del pueblo irlandés –liquidando las condiciones de relativo privilegio de los proletarios ingleses– podría crear las condiciones de una revolución proletaria en Inglaterra. De la convicción de que la revolución es fruto de las condiciones objetivas que existen solo en el punto más alto de desarrollo de las fuerzas productivas, se pasa por tanto al reconocimiento de que al capitalismo se le puede atacar mejor allí donde se acumulan las contradicciones políticas más radicales.
Lenin –polemizando con las posiciones de Rosa Luxemburg y León Trotsky, cercanas a las del Marx del Manifiesto– irá más lejos, innovando las ideas del Marx maduro mediante el análisis de la fase imperialista: la creación de grandes imperios coloniales por parte de las potencias más importantes crea condiciones completamente nuevas, que exaltan el papel de las luchas de liberación nacional en el marco de la lucha mundial contra el capitalismo. Encontramos una análoga evolución del pensamiento gramsciano: cercano a las posiciones del joven Marx hasta que el sistema capitalista pareció evolucionar hacia la unificación del mundo, Gramsci cambió de punto de vista conforme el estado nacional burgués volvía a dominar la escena política (tras el final de la primera globalización y el fracaso de las revoluciones socialistas en el centro de Europa). En la “guerra de posiciones” que opone burguesía a proletariado en estas nuevas condiciones, Gramsci, sin renegar de la perspectiva internacionalista, se concentra en la necesidad de construir un bloque social que solo puede moverse en el contexto nacional (en lo que fue definido como el giro nacional-popular de Gramsci).
Los ecos de este debate se apagaron hasta desaparecer a partir de los años 70 del siglo pasado. Se podría justificar este giro porque en las décadas posteriores a la II Guerra Mundial se realizó el proceso de liberación de la mayor parte de los países del Tercer Mundo del yugo de la opresión nacional. Pero se trata de un error de perspectiva: es precisamente a partir de aquellos años, como ha explicado Samir Amin8, que las burguesías nacionales de aquellos países, después de haber sido protagonistas –forzadas por las rebeliones de sus pueblos– de las luchas de liberación nacional, vuelven a desempeñar el papel de agentes mediadores de los intereses del capital transnacional, en un contexto que no contempla ya la ocupación militar directa de sus respectivos territorios sino la integración en el proceso de globalización impulsado por la unificación de Occidente bajo la hegemonía estadounidense. Y es precisamente este retorno de la tendencia a la unificación mundial de los mercados lo que va a deslumbrar a las izquierdas occidentales encerrándolas de nuevo en una visión economicista. Nace así un “pensamiento único” en las izquierdas occidentales sobre la cuestión de la relación entre la lucha anticapitalista y la cuestión nacional que rechaza las tesis de Frantz Fanon, el último gran exponente del punto de vista que fue ya del Marx maduro, de Lenin y de Gramsci. Allí donde Fanon contestaba la relación automática entre progreso y Occidente, acusando al cosmopolitismo y al universalismo burgueses (travestidos de internacionalismo) de ser armas dirigidas a destruir la resistencia de los pueblos coloniales, la mayoría de los intelectuales de izquierda occidentales asumen un punto de vista de un internacionalismo doctrinal y abstracto, junto a la tesis según la cual la superación del capitalismo puede darse solo donde las fuerzas productivas alcanzan su nivel más alto de desarrollo (un punto de vista que, entre otras cosas, ignora que hasta hoy las únicas revoluciones socialistas se han llevado a cabo por las clases obreras en formación de los países periféricos aliadas con las grandes masas campesinas). Si se exceptúan las reflexiones de aquellos autores que –como Arrighi, Wallerstein y Samir Amin– han asumido como central la contradicción centro-periferia en su análisis del sistema mundo, todos los otros exponentes de la inteligencia marxista han acabado por considerar negativa o hasta reaccionaria todo tipo de reivindicación de la soberanía nacional. Contra esta visión pretendo proponer un punto de vista que no solo reivindica la validez de las reivindicaciones soberanistas de los países periféricos, sino que afirma que la lucha por la soberanía nacional puede asumir un carácter progresivo también para los pueblos europeos (sobre todo para los pueblos mediterráneos). Antes debo aclarar qué entiendo exactamente por soberanía nacional y por qué considero posible distinguir entre los diferentes significados que el concepto asume en el campo populista.
Si la cuestión nacional ha vuelto a ser el centro de atención de los movimientos que declaran una orientación socialista –desde los regímenes bolivarianos en América Latina a los partidos europeos como Podemos y la formación francesa dirigida por Jean-Luc Mélenchon o la red de fuerzas que en los EEUU apoyaron la candidatura presidencial de Bernie Sanders– no es solo porque el péndulo de la historia parece que ha comenzado a oscilar en la dirección opuesta al proceso de globalización: lo importante es que el ataque del capitalismo global no se dirige tanto contra el Estado, que como hemos visto sufre, por el contrario, un proceso de reforzamiento, sino contra la Nación, de la que se teme su naturaleza de ámbito territorial en el que pueden hacerse valer más fácilmente las razones y las relaciones de fuerza de las clases subalternas. Por un lado, un capitalismo cada vez más concentrado y agresivo necesita de los servicios de un estado supranacional, por otro se multiplican las fuerzas que ven en la reconquista de formas de autoridad territorial el único instrumento para embridar aquellos flujos incontrolados de capital y de mercancías que amenazan las condiciones de vida de las poblaciones.
El autor que mejor ha sostenido que cualquier paso hacia el socialismo es imposible sin una “desconexión” del sistema capitalista global es, de nuevo, el economista egipcio Samir Amin9.La idea de que la integración de las economías locales en el sistema mundial sea por sí mismo un factor positivo de desarrollo, sostiene Amin, ignora una realidad evidente: mientras que en el centro el proceso de acumulación se guía por la dinámica de las relaciones internas, en las periferias ello está en gran medida determinado por la evolución del centro, no está dotado de una autonomía real. Las mutaciones inducidas por el capitalismo global de los monopolios, argumenta Amin, han anulado el poder de las viejas clases dirigentes periféricas, a las que han incorporado nuevos estratos dominantes de “agentes de negocios” que cumplen el papel de intermediarios locales de los intereses de las élites económicas y políticas globales. Esta descripción no vale solo para las periferias de los países ex coloniales, sino también para aquellos países de Europa del Sur que sufren hoy la hegemonía del imperialismo alemán mediante el proceso de integración europea: también ellos viven condicionados por una economía constreñida por la división desigual del trabajo a producir mercancías de rango inferior con un trabajo de menor remuneración (basta pensar en el desmantelamiento de la gran industria italiana progresivamente sustituida por los distritos de pequeñas y medianas empresas que trabajan para las grandes empresas alemanas o al más general proceso de terciarización de nuestro país que, al igual que España, se ve cada vez más obligado a contar con el turismo como principal fuente de recursos). Si todo esto es verdadero es evidente que la lucha anticapitalista no puede pasar hoy más que por las periferias y su desconexión del centro, lo que implica reconquistar la soberanía popular y nacional.
La abundancia de referencias a la soberanía tanto por la derecha como por la izquierda del campo populista plantea, sin embargo, un problema semántico. Es evidente que este término representa un campo de batalla discursivo en el que se decide quién tendrá la hegemonía. Ni tampoco faltan los instrumentos conceptuales para distinguir: la idea de nación cambia de sentido y de naturaleza según esté más o menos identificada con la de etnia, el patriotismo democrático, republicano y antifascista reivindicado por fuerzas como Podemos, el partido de Mélenchon y la red de Sanders que no tiene nada que ver con el de formaciones abiertamente xenófobas y racistas. Mientras que en la derecha la idea de soberanía evoca el cierre de las fronteras a los emigrantes, en la que la oposición a los flujos de personas es objetivo prioritario más que la regulación de los flujos de mercancías y capitales, en la izquierda se reivindica en primer lugar el derecho de las comunidades políticas locales a gestionar la propia vida de forma autónoma de las interferencias internas, así como se reivindica la reintegración de los ciudadanos en el Estado del que han sido realmente expulsados (un Estado que incorpore nuevas instituciones de democracia directa contra el Estado transnacional construido por las élites globales). Pero lo dicho no es aún suficiente. Para profundizar en el asunto hay que dar un paso atrás, volviendo al análisis de la categoría de populismo.
Parto del análisis del fenómeno populista efectuada por el filósofo argentino Ernesto Laclau10. Mientras que el sistema liberal democrático funciona, argumenta Laclau, las necesidades de los distintos grupos sociales son satisfechas de forma diferencial, por lo que faltan los presupuestos para que se instaure una frontera arriba/abajo, élite/pueblo. Y viceversa, cuando el sistema es incapaz de absorber de forma diferencial las necesidades, las demandas insatisfechas se acumulan y entre ellas puede establecerse una relación de equivalencia, que Laclau denomina “cadena de equivalencias”, y en este punto surge la crisis populista, mientras nuevas fuerzas políticas pueden surgir para lanzar un “llamamiento populista”. Para que ese llamamiento encuentre su correspondencia, es necesario que las demandas sean unificadas mediante un denominador común capaz de encarnar la totalidad de la serie, por lo que se necesita que una demanda particular adquiera la centralidad. Laclau llama hegemonía –con una explícita referencia al concepto gramsciano– a esta asunción de un significado universal por parte de la particularidad. Lo que atribuye tal rol hegemónico a una determinada demanda son los factores contingentes, circunstanciales. Laclau no cree, por tanto, que exista una necesidad histórica que atribuya a priori el papel hegemónico a una específica clase social, aunque admite que el potencial antagonismo deba inevitablemente residir en las subjetividades “externas” al sistema, en la masa de marginados, de los abandonados y de los “diferentes” generada por el abanico de conflictos y de contradicciones económicas, políticas y sociales producidas por el capitalismo financiarizado y globalizado. Esta pluralidad antagonista no está, sin embargo, en condiciones de dar autónoma y espontáneamente vida a un sujeto unitario si no es unificada mediante alguna forma de sobredeterminación política: la crisis populista no tiene, por tanto, solución sin un sujeto político en condiciones de gestionarla. Si surge un sujeto de ese tipo, se activa un potencial de ruptura sistémica, en la medida en que el populismo señala una fractura entre la tradición liberal y la tradición democrática. La tradición liberal se basa en el gobierno de la ley, en la protección de los derechos humanos y en el respeto de las libertades individuales; la tradición democrática, por el contrario, apela a las ideas de igualdad, identidad entre gobernantes y gobernados y soberanía popular. Que hoy la democracia venga concebida exclusivamente en términos de estado de derecho y de defensa de los derechos humanos, mientras las ideas de igualdad y de soberanía popular hayan sido marginadas, confirma que la relación entre tradición liberal y tradición democrática no es una necesidad sino el producto de una articulación histórica contingente. El populismo, con su reivindicación de soberanía popular, encarna por tanto la irrupción del elemento democrático en un sistema representativo que aparece ya replegado exclusivamente en la tradición liberal, y es precisamente por esto que puede representar un paso de discontinuidad sistémica.
El pueblo de Laclau no es una entidad transhistórica fundada en bases étnicas y/o antropológicas preexistentes a la política y que, como en la ideología de las derechas, la política cumple solo la tarea de encarnar/representar, el pueblo es una construcción política, es el producto de la operación hegemónica de un proyecto político capaz de unir a sujetos distintos en un bloque social unitario (aquí Laclau es explícitamente deudor de las categorías gramscianas de bloque social, hegemonía y guerra de posiciones). Pero si el pueblo es una construcción política, esto también vale para la Nación, que no puede existir si no es en referencia al pueblo y, con más razón, vale para los conceptos de soberanía popular y nacional. Esta retorsión “gramsciana” de las tesis de Laclau ha encontrado aplicaciones tanto en el proyecto político del Mas (el partido de Morales y de Linera) y del Estado boliviano, como en la evolución de Podemos de movimiento anti-casta a partido titular de un proyecto radical de transformación socialista de la sociedad española. Son dos experiencias que nos interesan aquí especialmente, en cuanto ambas han de medirse con la presencia, en sus respectivos países, con identidades étnico-lingüísticas que reivindican la propia autonomía política del Estado nacional centralizado, una situación que les ha permitido interpretar el tema de la soberanía nacional desde un punto de vista que acentúa posteriormente las distancias de las ideologías nacionalistas de derecha. La Constitución boliviana reconoce explícitamente el carácter multinacional del país, yendo más allá de un genérico multiculturalismo y la concesión de limitadas autonomías a las comunidades indias; por su lado, Podemos ha estrechado las relaciones tanto con los movimientos municipalistas como con las formaciones políticas de la izquierda radical comprometidas en la lucha por la independencia política de los pueblos vasco y catalán. Todo esto significa que soberanía popular y nacional pueden y deben funcionar a diversas escalas, planificando la construcción de nuevas entidades territoriales con confines que resulten, al mismo tiempo, permeables a las personas y cerrados a los flujos de mercancías y del dinero por estar en conflicto con los intereses de las comunidades locales. Construir pueblo, construir nación, construir comunidad, por el socialismo y contra la hegemonía del capital global.
Ponencia presentada en la Escuela de Verano “¿Crisis de la democracia? Léxico político para el siglo XXI” de la Universidad de Trieste.
Traducción de konkreto
Notas
Sobre el concepto de estilo populista cfr. M. Tarchi, Italia populista, il Mulino, Bologna 2015
Cfr L. Gallino, La lucha de clases después de la lucha de clases, Laterza, Roma-Bari 2012
Cfr. P. Dardot, C. Laval, La nueva razón del mundo. Crítica de la racionalidad neoliberal, DeriveApprodi, Roma 2013
Tomo esta definición de Dardot y Laval (op. cit.)
Op. cit., p. 371
Ivi, p. 372.
Cuánto capitalismo…, cit., p. 156. Hay que señalar que Crouch, aún criticando esa mutación, no renuncia a la esperanza de un renacimiento de la socialdemocracia, aunque sea en forma adaptada a los nuevos escenarios socio-económicos .
Cfr. S. Amin, La déconnexion. Pour sortir du système mondial, La Découverte, Paris 1986
Cfr. S. Amin, op. cit
Cfr. E. Laclau, op. cit
TOMADO DEL SITIO WEB: El Viejo Topo