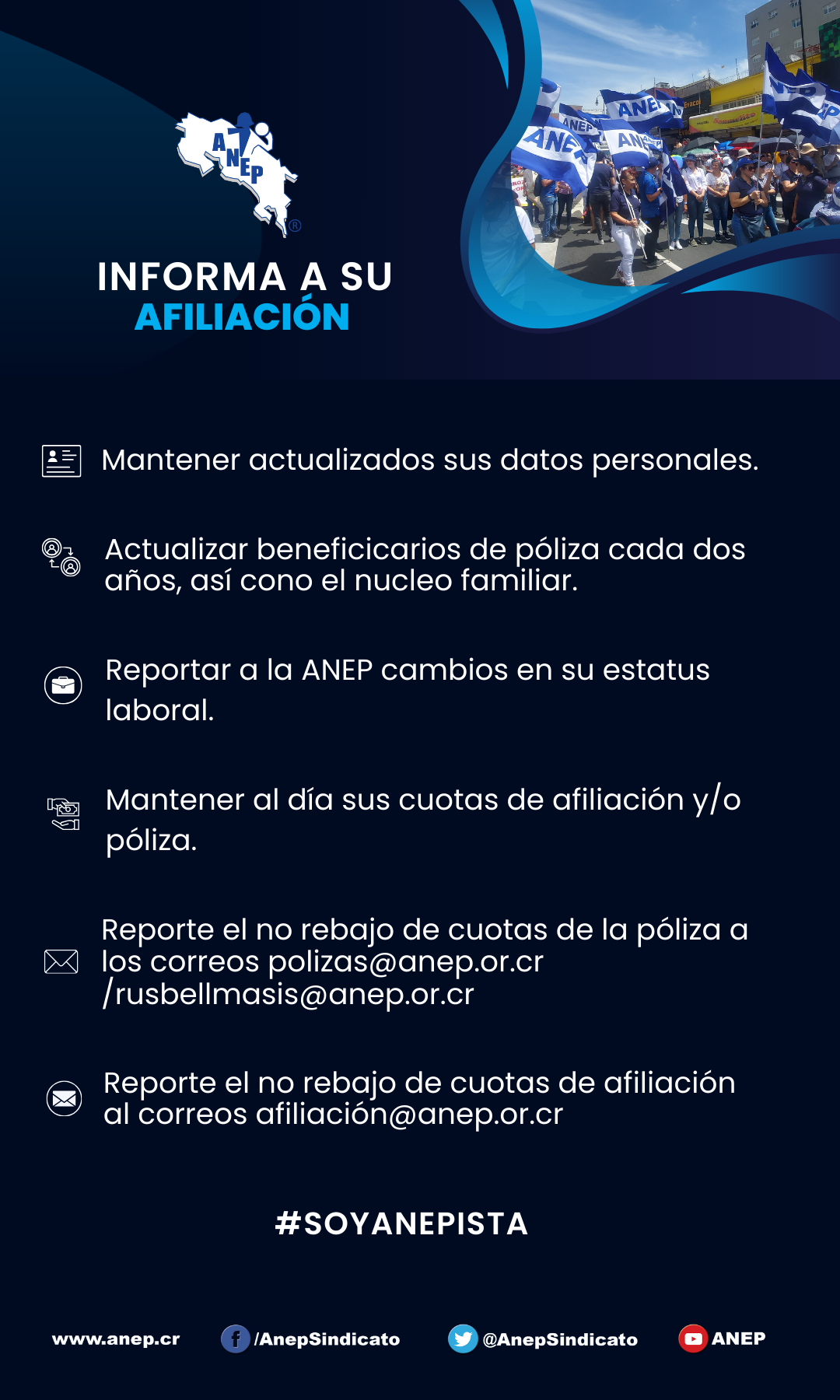Así incluso lo dictaminó la Oficina de Patentes de los Estados Unidos en 1971, cuando el microbiólogo hindú Ananda Chakrabarty presentó, siendo empleado de General Electrics, una solicitud de patente sobre un microorganismo genéticamente modificado, el cual, afirmaba, podía fagocitar petróleo derramado en la superficie del mar. Chakrabarty no aceptó la resolución y apeló en todas las instancias posibles, hasta llegar a la misma Suprema Corte de los EE. UU., la que en 1980, y por un voto de diferencia, resolvió que la vida si es patentable.
Con esta decisión, la corte judicial de un país hegemónico en la economía y la política mundiales, y con una mayoría de apenas un voto, cambió el curso de la historia, que como hecho simbólico, marcaba el paso del capitalismo industrial a lo que Jeremy Rifkin ha denominad el hipercapitalismo: la naturaleza entera y el propio ser humano (su alma, su cuerpo y su cultura), son ahora otros tantos medios para el fin de la acumulación de capital.
Después de ese hecho inaudito, rápidamente se impusieron otros “avances”. En 1985 se concedió en los EE. UU. la primera patente sobre una planta; en 1987 sobre el primer animal, el denominado ratón del cáncer. En 1990, la Suprema Corte de California falló en contra de un ciudadano, John Moore, cuya proteína de sangre especial había sido patentada sin su conocimiento por médicos de la Universidad de California que estaban a cargo de su tratamiento, y conferida en licencia a la Sandoz Corporation. En la Unión Europea, la Comisión siempre ha estado a favor de la nueva industria (la de las “ciencias de la vida”), y el Parlamento, por algún tiempo defendió la no patentabilidad de la vida, hasta que en 1998 transigió en la llamada Norma de Biotecnología. Desde entonces, también en Europa se pueden patentar células y genes humanos, además de plantas y animales genéticamente modificados; aunque aun se mantienen intensas controversias al respecto.
La privatización de la naturaleza y de la vida en sus elementos fundamentales es el punto culminante (por ahora) de este desarrollo. Algunos pocos ejemplos: se está privatizando de manera creciente el suministro básico de agua a la población, el protocolo de Kyoto convierte la contaminación del aire en un bien comercial, un puñado de multinacionales de las semillas se roban las variantes de semillas de los países pobres para luego patentarlas y venderlas a precios de monopolio, los llamados genes terminadores (_“terminator”_) impiden a los campesinos guardar semillas de su propia cosecha, la privatización del genoma humano expone éste a una manipulación ilimitada con consecuencias totalmente imprevisibles.
Sin embargo, todo esto no se está imponiendo simplemente por la fuerza (aunque la competencia compulsiva del sistema cumple un papel central), sino que cuenta de manera muy especial la seducción que el nuevo capitalismo provoca sobre tantos seres humanos. Lo que antes fue diseñado y desarrollado en relaciones humanas directas y creativas en la respectiva comunidad cultural de los pueblos o grupos humanos, hoy es comercializado de forma global. Ya no se trata solo de la clásica cultura del consumo (consumismo) y del estilo de vida (lifestyle), sino que hasta la ética, los derechos humanos y la religión sirven para estos propósitos de comercialización y acumulación. El mismo humanismo ha sido invertido en un anti-humanismo “al servicio del ser humano”, a través, claro está, del mercado.
Los tratados de libre comercio sirven claramente a estos propósitos (convertir todo en mercancía), y las obligaciones que impone, como el Tratado de Budapest, son filosos instrumentos que pretenden anular milenios de historia humana de respeto a la vida en todas sus formas y manifestaciones. Su aprobación sería el derrumbe del último muro de contención que como pueblo hemos mantenido frente a los mercaderes de la vida.