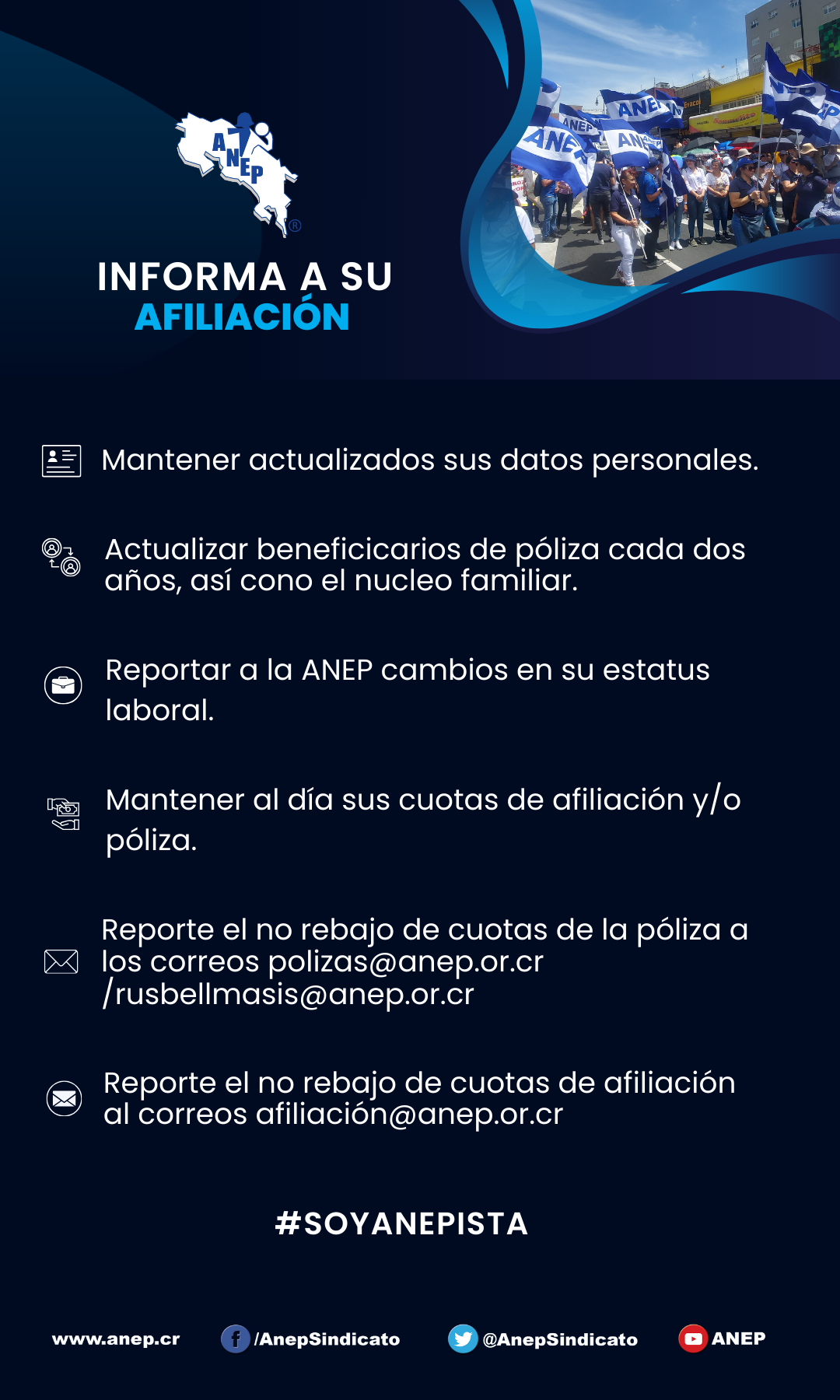Dos o tres aprendices de constructores, de sastres, de carpinteros, de zapateros, de herreros, de sombrereros o de cuanto oficio hacía a las vidas cotidianas rodeaban con ojos de deslumbramiento al maestro artesano y devoraban en sus memorias cada uno de sus movimientos. La llegada a la adultez estaría dada con el tiempo por la internalización de esas prácticas de las que se nutría ese muchachón ya forjado como nuevo trabajador, sabedor de secretos y misterios propios del oficio.
A contramano de lo que muchos podrían fácilmente presuponer se trataba de bastante más que del bagaje técnico que haría de él un experto. Basta recorrer los textos paridos por Hegel y Marx a mediados del siglo XIX en los que hacen eje en esa necesidad primaria del hombre de humanizarse para la vida. El hombre –decían- humaniza la naturaleza y se humaniza a sí mismo porque, en definitiva, lo que logra es hacerse conciente de su lugar en el mundo. O, con palabras del antropólogo francés Claude Levi-Strauss “el trabajo manual, menos alejado de lo que se tiende a creer del pensador y del científico, constituye asimismo un aspecto del inmenso esfuerzo desplegado por la humanidad para entender el mundo”.
La construcción paulatina y prepotente de la cultura del capitalismo fue transformando esas antiguas y milenarias prácticas de la humanidad hasta desangrarlas y conducirlas a una agonía inexorable. Trabajos artesanales quedaron relegados al olvido o, en muchos casos, llevados a condiciones de explotación tan aberrantes como las que padeció hasta la muerte el pequeño Ezequiel, en la avícola Nuestra Huella, en Campana o en los campamentos de la transnacional Nidera, en San Pedro, con trabajadores golondrina explotados como esclavos.
Destino cruento el del Hombre, que fue perdiendo los pasos de su propia humanización con los vientos huracanados que le arrebataron el trabajo porque fue el trabajo mismo el que terminó embocando los caminos hacia la destrucción. Y que fue dejando de entender al mundo y a la vida como motor ineludible para su propia transformación.
Las estadísticas aparecen entonces hoy como números vacíos porque no hablan de los seres concretos de carne y hueso que no logran llevar un plato de comida calentita a la mesa de todos los días pero, de todos modos, permiten asomar levemente la mirada sobre los dolores de quienes hunden sus pasos en el barro sin las herramientas que las normas legales les aseguran. Leyes paridas a fuerza de sangre y lucha por los obreros en las plazas y en las calles.
¿Qué representa para esos millones encapsulados en las crueles estadísticas del desempleo o del trabajo precarizado el artículo 14 bis de la Constitución Argentina cuando anuncia que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”?
La Organización Internacional del Trabajo desgrana en un informe que el 20 por ciento de los jóvenes de toda América Latina no estudia ni trabaja. Que de ese universo, el 67 por ciento son mujeres. Jóvenes que perdieron en ese rumbo macabro de los que manejan los hilos de las vidas colectivas la oportunidad de dotarse de esa humanización que deviene del trabajo y que, hacia 2009 eran 81 millones en las geografías del planeta: 7,8 millones más que en 2007. En América Latina, puntualmente, son 6,7 millones pero que se hermanan demasiadas veces con los 16 millones que tienen ocupaciones precarias. Compañeros de rumbos de esos 500.000 que en estas tierras bonaerenses no saben de fábricas ni de escuelas.
Porque no hay trabajo ni tampoco maestros artesanos que los hundan en la pedagogía del oficio. Que sepan sumar y restar con las matemáticas devenidas del preparado del pan en la cuadra, que aprendan de mediciones y geometría en la construcción o que asuman la belleza de las letras en el oficio de los gráficos. Para regresar, luego al techo cotidiano con dedos manchados de tinta o pantalones con las huellas de la grasa una vez que la sirena fabril marque el final de su turno.
Son cachorros humanos que desandan las calles con la nada como futuro inmediato. Que en las barriadas de los márgenes atraviesan largas horas de su vida esperando en una esquina cualquiera que algún día les llueva la buena suerte sobre su historia. Pibes que se desangran los días en un picadito con la historia en donde demasiadas veces el poder les hace penal y no les deja ni siquiera una grieta por la que asomar a la luz. Y que sin saberlo son las víctimas fatales de un sistema que les devoró el mañana y los dejó a manos vacías y con el alma en penumbras. Pero que sin haber escuchado jamás el nombre del poeta –porque de sus vidas arrancaron todo asomo a la poesía- entenderían en plenitud aquel bosquejo de oración en la que decía desde los cielos bájate si estás, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido, que me miro las manos rechazadas, que no hay trabajo…contempla esto que soy, este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes…
Fuente: (APE), Argenpress.info