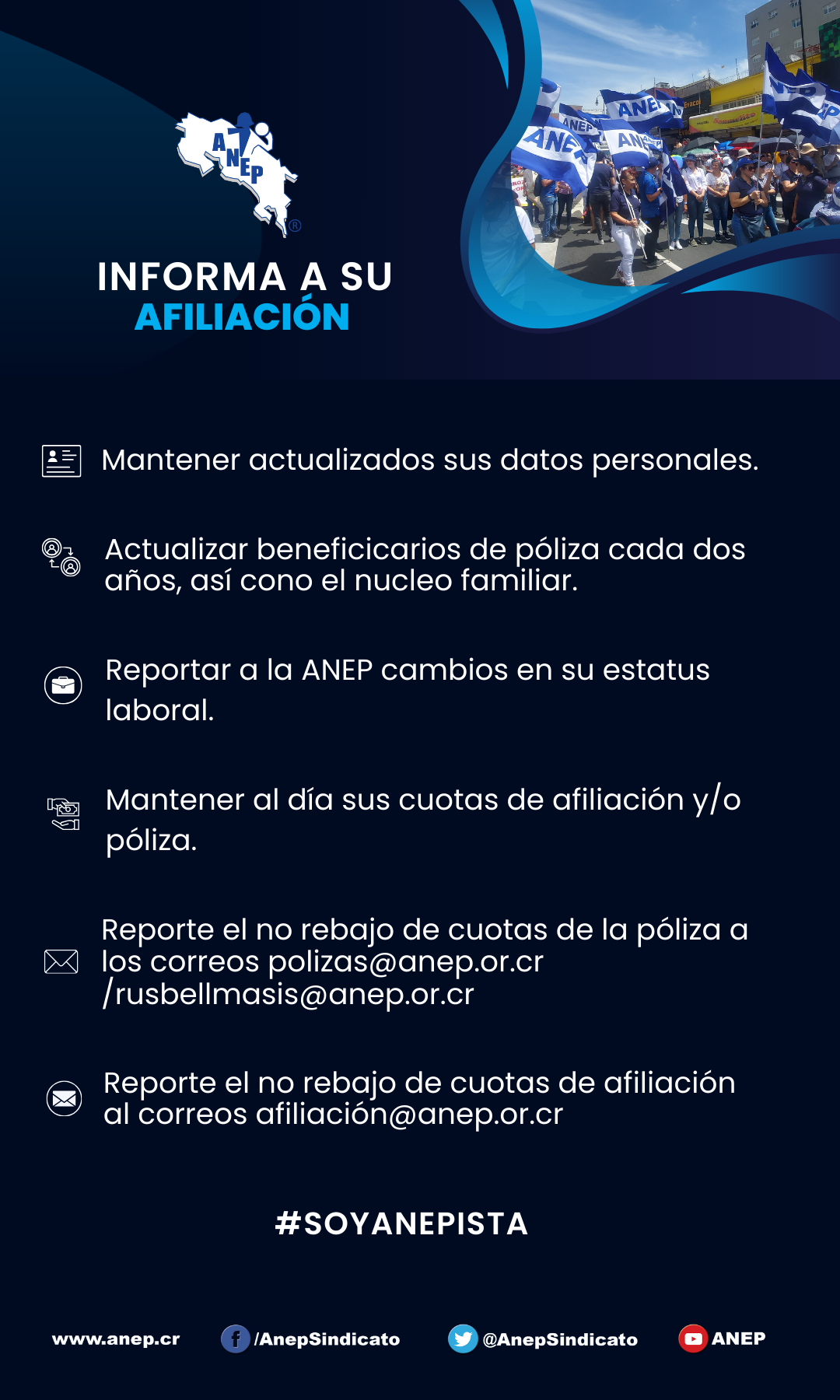A las maestras de sexto, la niña Margarita y la niña Betty (q.d.D.g) les tocó preparar el cuadro principal del acto, consistente en una representación de aquellos hechos bélicos. Rápidamente escogieron algunos de los actores: Gerardo Moreira fue el general Cañas, Leslie Soto el comandante de las fuerzas del gobierno y Luis Martínez (q.d.D.g.) representó a don Juanito, lo que fue una acertadísima elección debido al gran parecido físico entre ambos. Ellas hicieron el libreto, pero toda la tramoya la dejaron en manos de los alumnos.
Como a esas edades nadie quiere perder y la historia nos era muy conocida, sobró gente para hacer el papel de soldados gobiernistas; pero al final el ejército invasor quedó reducido a solo dos soldados, Eduardo Estevanovich y yo. Eduardo era un compañero especialísimo: de gran imaginación, el mejor narrador de historias de la escuela; y que de cuando en cuando aparecía con una piedra rara, se hacía el misterioso y decía que era oro del que su papá sacaba en la mina que tenían en Miramar. Eso lo colocaba ante nosotros al nivel del Sha de Persia o del Aga Kan.
La función debió ser un viernes en la tarde. Desde la entrada de las clases, los que teníamos algún papel de soldados llegamos a lucir las armas de las que haríamos gala, porque recordemos que en esa época y al menos en Alajuela, no era ningún escándalo ver a un carajillo con un rifle al hombro. Abundaban los rifles de copas pero también había rifles de verdad. Yo al menos llevé la carabina con que papá había peleado en tres revoluciones, lo que era cierto, y empecé a rajar; los cinco minutos de fama no me duraron mucho porque otro güila apareció con una escopeta, anunció que con ella su abuelo había matado cuatro tigres en San Carlos y me robó el auditorio. Pero este tampoco disfrutó de su gloria porque llegó otro con un mosquete todo herrumbrado y nos barrió el área diciendo que ese era el mismitico fusil de Juan Santamaría.
Al final de aquel memorable día los alumnos fueron conducidos al salón de actos en el orden usual: los primereños ocupaban las filas frontales para que los más grandes no les taparan, y así sucesivamente hasta terminar con los sextos en la parte trasera. Era el final de la tarde, el cielo estaba negrísimo, llovía mucho, pero la emoción era desbordante pues ya se había filtrado la noticia de que en la velada “iba a haber balacera”.
El acto empezó con el canto del Himno Nacional; después siguió el de Juan Santamaría; luego la directora, la niña Yolanda, dijo unas palabras motivadoras henchidas de patriotismo y la función empezó. Hubo un par de cuadros, algunas recitaciones y por último el plato fuerte: la representación de los hechos de Puntarenas en 1860.
Se abrió el telón, en el fondo apareció una lancha hecha de cartones, su vela consistía en un gangoche guindando de un escobón, en ella estaban trepados Mora y sus seguidores. Don Juanito arengó a sus tropas, después Cañas dio la orden de que desembarcaran y Eduardo y yo bajamos de la lancha, medio agachados, como haciendo mates de comandos; con las puntas de los rifles escudriñábamos entre un montazal hecho con cañas de bambú y ramas de gigante, mientras poníamos caras de malos. Después entraba otro a la carrera vestido de campesino y anunciaba que se acercaban las tropas del gobierno. En eso, se oyeron redobles de tambores, toques de corneta y apareció una multitud armada, arrastrando dos cañones hechos con unos cabos de tubo metidos entre unas ruedas de bicicleta. Uno de los gobiernistas, queriendo descollar, lucía un casco hecho con una bacenilla vieja toda escarapelada, a la que le habían pegado unas barbas de papel crepé. La mezcolanza de gorras, quepis y cachuchas fue inenarrable; así como el variopinto sancocho de guerreras del Instituto, camisas del Resguardo, sacos raídos sacados de algún baúl. etc. etc. En fin, allí estaban cuantos chuicas viejos encontraron las mamás.
Después que el escenario estuvo lleno de soldados, Leslie y sus oficiales exigieron la rendición de los invasores. El general Cañas los mandó para el carajo y comenzó la batalla. Don Rigo, el maestro de física, tiraba triquitraques sobre el tablado, el ruido era ensordecedor, unos truenos aumentaban el burumbún y en segundos el lugar se llenó de humo, toda la gente tosía y entonces empezó lo bueno: los soldados comenzaron a caer en el fragor del combate. La primera y más memorable “muerte” fue la de Eduardo: soltó el rifle, y empezó a deslizarse lentamente hacia el suelo en forma similar a como lo hace el inmortal Tamborcillo Alajuelense en el cuadro de Echandi. A medio camino empezó a aplicar sus efectos especiales: con una navajilla oculta entre sus dedos cortó un refresco boli de sirope que llevaba debajo de la camisa y la “sangre” empezó a manar a chorros para solaz del auditorio que aplaudía a reventar. La batalla siguió y pronto el cerro de muertos pegó al techo. Poco a poco las tropas invasoras, es decir yo porque Eduardo estaba “agonizante”, fueron dominadas por los del gobierno y al final tuve que rendirme, me quitaron el rifle, me pusieron manos arriba, me aplicaron una dolorosa llave y me condujeron ante Leslie que ordenó mi inmediato fusilamiento. Entonces don Juanito, o sea Luis, se apeó de la lancha y dijo “No fusilen a este humilde campesino cuyo único pecado fue confiar en mí, ¡yo respondo por él!”. A pesar de la ovación, enseguida los gobiernistas lo agarraron y junto con Moreira, los amarraron a un palote que formaba parte de la decoración, y los fusilaron en medio de un nuevo ensordecedor redoble de tambores. Seguido, cayó el telón.
En esa época la escuela Ascensión era solo de hombres y el toque femenino lo daban “artistas invitadas” que las niñas reclutaban en las escuelas de mujeres. En este caso la escogida fue una flaca muy bonita que vivía por La Agonía y que era actriz frecuente en las veladas. Su sola presencia causaba estragos entre los más advertidos. Ella fue la que protagonizó el papel de la señora del general Cañas, en el cuadro final que representaba cuando un mensajero le entregaba la famosa carta de despedida de su esposo. Ella la leía entre sollozos, el correo le confirmaba su muerte, y por último ella caía desmayada.
Pero lo más impactante de la jornada ya había ocurrido: cuando el telón se había cerrado entre cuadro y cuadro, un cuerpo rodó por debajo, era Eduardo en sus “estertores” finales. Todas las miradas se concentraron sobre él. Un relámpago iluminó la escena. Girando llegó al borde del escenario, irguió su torso en una pose como la del “Gálata moribundo”, se llevó las manos al abdomen, tiró de la camisa, se arrancó los botones y ¡qué horror! Todos vimos sus tripas empapadas en sangre; digo, en sirope. Abrió la boca, peló sus grandes dientes, puso los ojos en blanco, sacó la lengua, luego volvió a rodar y cayó quedando acomodado sobre el piano. El respetable estaba frenético, aquello superaba con creces cualquier película de vaqueros de las que daban en tanda de una. En medio de la emoción, los aplausos y el bullón, pocos repararon que en realidad se trataba de unas cuantas salchichas que aquel formidable actor se había pegado en la panza.
Las veladas terminaban con el canto del himno de la escuela y para acompañar había que levantarle la tapa al piano donde yacía el compañero, una maestra se le acerco y le dijo que ya era mucho, que jalara. Como respuesta el agonizante convulsionó una pierna; ella lo amenazó con mandarle un formulario si no se quitaba y como no hizo caso, lo agarró de una oreja y lo hizo sacado a empujones. La desilusión de la chiquillada fue enorme pues vieron como en segundos, el heroico muerto resucitaba y empezaba a gritar de dolor. Me imagino que esa noche en la casa de los Estevanovich no comieron embutidos y que a Eduardo le deben haber metido una gran chilillada por llegar sin botones, con toda la camisa manchada con sirope y hedionda a salchicha. ¡La prenda debió pasar semanas sobre la lata de blanquear!
Pero valió la pena. Porque Eduardo con su magistral actuación, dejó un recuerdo imperecedero entre los afortunados que la vimos.
Tan espectacular velada hoy es irrepetible. Dentro de la ideología de la “Pax Heredianica” como dirían los romanos; en una escuela primero se ve una pasarela con modelos chingas que una batalla, aunque sea la de Rivas. Un espectáculo tan sanguinolento como ese, implicaría que le corten el rabo a la directora y que a las niñas las suspendan. ¿Güilas con rifles? ¡Impensable! hoy andan pistolas dentro del bulto con las que asaltan a sus compañeros o balean a los profesores.
Así aprendíamos historia en aquel tiempo, se nos enseñaba quienes eran nuestros próceres y los respetábamos. No teníamos las melcochas cerebrales de algunos que ahora les serruchan el piso a los verdaderos héroes, inventan unos nuevos; e ignorando el significado de las palabras, declaran libertadores al primer invasor que se les presenta.
Serán viejeras pero creo que la educación de otras épocas fue muy superior a la actual.
Fuente: Tribuna democrática.com
27 de Septiembre 2010