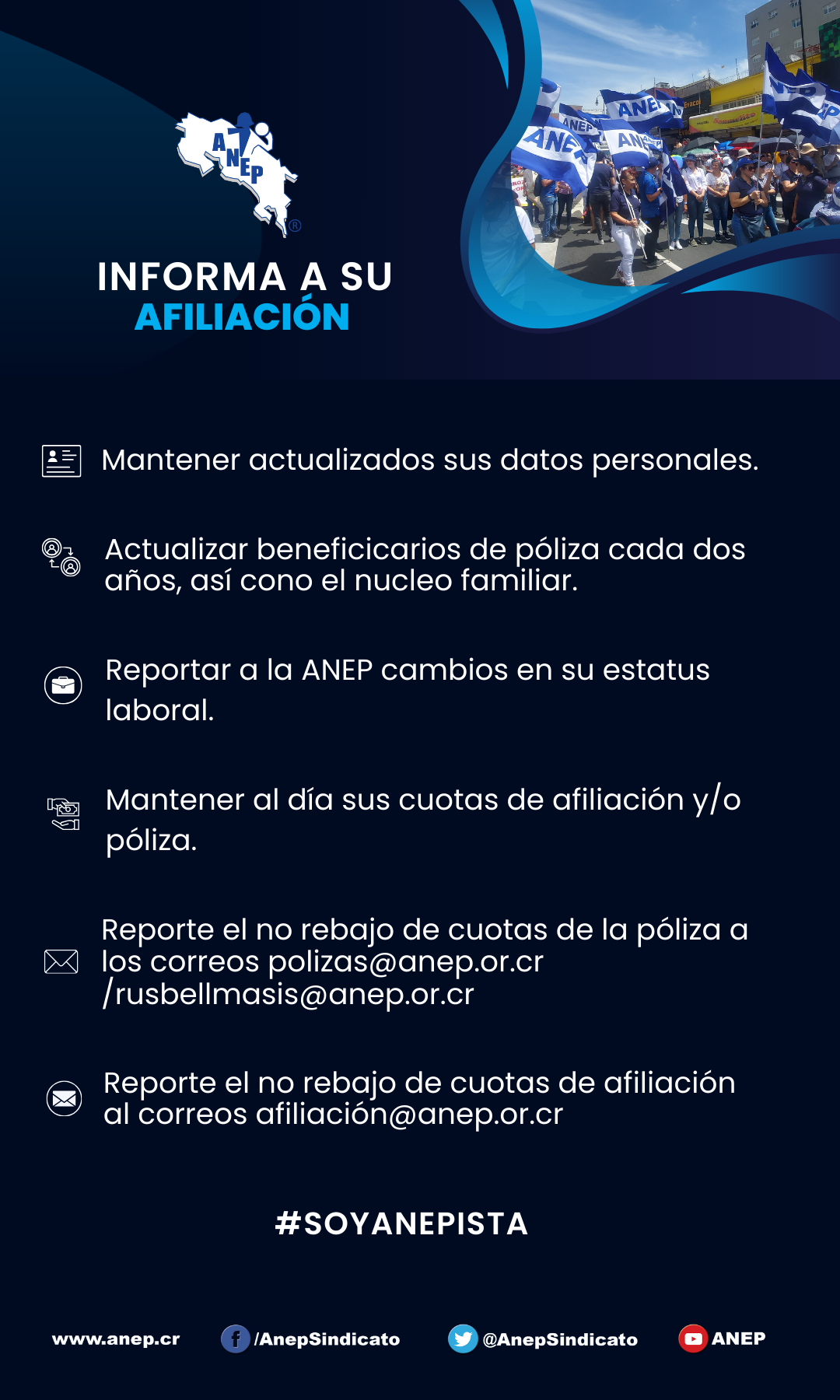Por Andrés Malamud*
La rápida propagación de la pandemia vino a reforzar el poder de los Estados al tiempo que aumenta su interdependencia. Esta paradoja anuncia una globalización “desacoplada”, de la que emergerán cambios sustanciales en la geopolítica mundial.
En noviembre de 2015, la prestigiosa revista Nature Medicine publicó una carta firmada por quince científicos que se titulaba “Un racimo de coronavirus de murciélago tipo SARS exhibe potencial de emergencia en humanos”. La investigación de laboratorio había comprobado que los “murciélagos herradura” chinos eran portadores del virus SHC014-CoV. La frase final del resumen reiteraba la advertencia del título: “Nuestro trabajo sugiere el riesgo potencial de reemergencia del SARS-CoV a partir de virus actualmente en circulación en poblaciones de murciélagos”.
“Yo veo el riesgo de un virus agudo y muy extraño desparramándose por el planeta”, dice Nassim Taleb en la página 317 de mi ejemplar de The Black Swan, publicado en 2010. Relleno en igual proporción de brillantez y engreimiento, el libro de Taleb no es un cisne negro, uno de esos eventos altamente improbables pero de tremendo impacto: es uno más de las decenas de análisis y proyecciones que pronosticaron esta pandemia.
El Consejo Nacional de Inteligencia (NIC, por su sigla en inglés) es el think tank de pensamiento estratégico del gobierno de Estados Unidos. Cada cinco años consulta a decenas de expertos para imaginar cómo será el mundo quince años más tarde. Sus documentos son públicos y están online, En diciembre de 2004 publicó el tercero de ellos, titulado “Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020”. Tiene 123 páginas, y en la número 30 se lee lo siguiente: “El proceso de globalización, por más poderoso que sea, puede resultar substantivamente retardado o detenido. Fuera de un gran conflicto global, que consideramos improbable, otro evento de gran escala que creemos que podría parar la globalización sería una pandemia”.
Maldición, nos avisaron. Pero el documento continúa.
“Algunos expertos creen que es sólo cuestión de tiempo hasta que una nueva pandemia aparezca, tal como la Gripe Española de 1918-1919 que mató unas veinte millones de personas en todo el mundo. Desde las megaurbes del mundo en desarrollo con pobres sistemas de salud (como las de África subsahariana, China, India, Bangladesh o Pakistán), semejante pandemia sería devastadora y podría difundirse rápidamente por todo el mundo. La globalización estaría en peligro si los muertos se contasen por millones en los principales países y la difusión de la enfermedad pusiese un alto al comercio y los viajes globales durante un período extenso de tiempo, obligando a los gobiernos a gastar enormes recursos en los exhaustos sistemas de salud. Por otro lado, la respuesta al SARS mostró que la vigilancia internacional y los mecanismos de control se están tornando más efectivos para contener enfermedades, y los nuevos desarrollos en biotecnología prometen mejoras sostenidas”.
Siendo estos documentos públicos, y teniendo Rusia, China y las potencias europeas sus propios laboratorios y centros de planeamiento estratégico, es inevitable concluir tres cosas. Primero, los tomadores de decisión sabían que esto podía pasar –o, mejor dicho, que iba a pasar–. Segundo, sabían que podían crear herramientas para evitarlo o contenerlo.
Tercero, no hicieron nada.
El lago de los cisnes negros
A veces, lo que antes de ocurrir nos parecía imposible después de ocurrir nos parece inevitable. Éste es el tercer componente de la definición del Cisne Negro (junto con la baja probabilidad y el alto impacto): la predictibilidad retroactiva. El cerebro humano vive para adaptarse y autojustificarse. Hagamos un ejercicio: miremos para adelante sin descartar escenarios.
Las consecuencias políticas de la pandemia dependerán de factores aún desconocidos, algunos biológicos (como la posibilidad de reinfección o la gravedad de la segunda ola) y otros económicos (como la magnitud de la recesión y la quiebra de sectores estratégicos). Pronosticar es fútil, pero prepararse es necesario. Ello no exige adivinar el futuro sino imaginar futuros posibles.
Consideremos tres niveles: la transición del poder global, las instituciones internacionales y la política doméstica. La transición del poder afecta las relaciones verticales entre países que declinan y países que emergen. Las instituciones internacionales moldean las formas en que los países cooperan o compiten horizontalmente. La política doméstica define quién manda, y cómo, en el interior de los países.
La transición del poder ya estaba en curso: Estados Unidos declinaba y China emergía, mientras Rusia sobrevivía y la Unión Europea se achicaba. Al principio, el origen geográfico del virus y el ocultamiento de información por parte de China parecieron contrariar el sentido de la transición. Mientras los líderes occidentales criticaban a Pekín y minimizaban la amenaza del coronavirus, el régimen comunista mostraba dificultades en lidiar con el contagio. Esto duró poco. La implementación efectiva de aislamientos draconianos y la construcción fulminante de hospitales gigantescos suscitaron la estupefacción global. Al mismo tiempo, la actitud indolente de Trump y los espasmos unilaterales de Estados Unidos pintaron en blanco y negro el contraste con China: de un lado, centralización y eficacia, del otro, descentralización y caos. La imagen internacional de cada Estado reflejaba, inicialmente, el grado de efectividad de su organización interna. Días más tarde, el comportamiento internacional contribuyó a ampliar la brecha reputacional. Por un lado, Estados Unidos suspendió sin aviso las conexiones aéreas con Europa mientras intentaba rapiñar la vacuna que se desarrollaba en un laboratorio privado alemán. Por el otro lado, China secuenció la información genética del coronavirus, la compartió online y empezó a mandar cargamentos de equipos y especialistas para asistir a los países occidentales más afectados. Lo que 480 Institutos Confucio distribuidos por el mundo no pudieron hacer, el COVID-19 logró: China llegó a la primera división del soft power, donde los países lideran por su capacidad de atracción y no de coacción.
Es cierto que la primera reacción china reflejó el autoritarismo del régimen antes que la capacidad del Estado. Las autoridades regionales de Hubei escondieron el brote y persiguieron a quienes la denunciaron, mientras el gobierno nacional negaba la crisis. Pero el cambio drástico de estrategia, y la efectividad de su implementación, salen bien parados ante las demoras, titubeos y negaciones de Occidente. A los ojos de quien recibe la ayuda, China aprendió de sus errores y no escatimó solidaridad.
En el primer tablero del poder mundial hay dos actores además de China y Estados Unidos: Rusia y la Unión Europea. Es difícil prever el impacto que tendrá la pandemia sobre la declinante población rusa, aunque algo es seguro: Moscú seguirá siendo un spoiler, un actor con capacidad para arruinar el juego ajeno pero sin capacidad para definir las reglas del juego. La Unión Europea, en cambio, saldrá de esta crisis reforzada o agonizante. A esta disyuntiva también se enfrentan las instituciones internacionales.
En la guerra, el comercio o la investigación científica, los Estados pueden competir o cooperar. La elección de la estrategia depende del objetivo. La creación de bienes públicos, aquellos de los que no se puede excluir a terceros, requiere cooperación. Un ejemplo típico es la estabilidad financiera internacional: todos los países se benefician de ella, incluso aquellos que no participan en su producción. Bajo el liderazgo de Barack Obama, el G20 proporcionó este bien colectivo después de la crisis de 2008. Pero hay bienes colectivos de otra naturaleza: los de club y los de red.
Los bienes de club son aquellos de cuyo uso se puede excluir a terceros. Un ejemplo es la Unión Europea: existen beneficios, como los fondos estructurales o de cohesión, a los que solo acceden los Estados miembros. Pertenecer tiene sus privilegios, y los privilegios generan resentimiento. Externamente, las tres mayores potencias militares del mundo (Estados Unidos, China y Rusia) perciben a la Unión Europea como irrelevante en el mejor de los casos y hostil en el peor. Internamente, la pandemia produjo un efecto ambivalente. Por un lado, llevó al cerramiento de las fronteras nacionales y a la competencia por equipos sanitarios. Por el otro, incentivó la cooperación monetaria para garantizar la estabilidad del euro. Este contraste entre la dimensión política y la dimensión funcional de la cooperación interestatal se replica a nivel global, como veremos en un momento.
Los bienes de red son aquellos cuya utilidad aumenta con su difusión: cuantos más usuarios lo tengan, mejor para todos. El ejemplo típico es el teléfono: no me sirve de nada ser el único que lo tiene. Lo mismo se aplica a las vacunas y a la inmunización en general. No nos resulta indiferente si los demás están sanos: nos conviene que lo estén. Y si el objetivo es que todos tengan algo, la estrategia apropiada es la cooperación y no la competencia. A nivel de los Estados, esto se llamaba multilateralismo. Algunos lo siguen promoviendo, pero sus chances de resucitar son escasas. A su substitución por otra estrategia denomino cambio del poder.
La pandemia vino a reforzar el poder de los estados al mismo tiempo que aumentaba su interdependencia. ¿Cómo se puede ser más fuerte y más dependiente al mismo tiempo? No con la globalización como la conocimos sino, probablemente, con la que viene: una globalización “desacoplada”.
Se vislumbran dos tipos de desacople: el funcional y el político. En el desacople funcional, diferentes políticas se concentran alrededor de diferentes centros gravitacionales. Si la seguridad sigue siendo un asunto eminentemente regional, porque las amenazas físicas se acumulan en las fronteras y disminuyen con la distancia, la economía es un asunto cada vez más global porque las fuentes de divisas, insumos y mercados están distribuidos por el planeta.
Sudamérica torna este desacople bien visible: las amenazas securitarias para la región son el colapso de Venezuela y la consolidación de una red regional de narcocriminalidad, mientras su economía depende de las tasas de interés (fijadas por la reserva federal de Estados Unidos) y del precio de sus productos exportables (subordinado al crecimiento chino).
El desacople político rememora las esferas de influencia de la Guerra Fría. En este escenario, el mundo sigue interconectado pero los países, y no las políticas, se dividen entre dos centros de gravedad: Pekín y Washington. Las esferas no están separadas por muros ni alianzas militares, sino por estándares técnicos y de infraestructura: cada uno con su internet, su 5G y sus normas digitales. Europa todavía tiene la chance de erigirse en tercer polo: después de todo, uno de los dos megafabricantes de aviones es europeo, y Francia es el único país que posee un portaviones de propulsión nuclear fuera de Estados Unidos. Pero el tren está pasando mientras los europeos pelean en el andén, y algunos ya decidieron subirse a la locomotora china.
Organizaciones internacionales hay de dos tipos: las multipropósito o políticas, como Naciones Unidas (ONU), y las específicas o funcionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS). También a este nivel podría producirse un desacople. Las organizaciones políticas fueron poco requeridas o poco competentes, al revés de las organizaciones funcionales. En las organizaciones regionales ocurrió lo mismo: la Comisión Europea fracasó en evitar el unilateralismo de los Estados miembros, mientras el Banco Central Europeo aparece como la única institución que puede evitar el quiebre de la Unión Europea (y la quiebra de sus miembros).
Los cisnes negros se repetirán. Los Estados tienen dos herramientas para nadar en ese lago: la ciencia y la cooperación. Y las vienen usando mal.
Los cuatro jinetes
El cambio político, en el interior de los Estados, dependerá del continente donde el Estado resida. Con pincelada gruesa, puede distinguirse a los cuatro grandes continentes en función de su modelo socioeconómico. En Asia (Pacífico), el individuo se subordina a la comunidad y el Estado planifica la economía. En Europa, los individuos cooperan y el Estado garantiza el bienestar. En América, y esto vale para Estados Unidos tanto como para Brasil y México, el mercado (formal e informal) manda y los políticos se le someten. Así, en China prevalece la razón de Estado, en Europa la cuestión social y en Estados Unidos la lógica económica. ¿Y África?
El continente africano alberga a alrededor del 18% de la humanidad, lo mismo que China o India, pero sólo produce el 3% del PIB global. En 2050 habrá superado el 25% de la población mundial. A esta altura carecemos de información o proyecciones sobre cómo la afectará la pandemia, aunque hay indicios de que el clima, la estructura etaria y la ruralidad podrían mitigarla mientras la deficiente infraestructura sanitaria debería agravarla. La región podría convertirse en una fuente global de inestabilidad o de crecimiento, y quizás la pandemia contribuya a definir cuál predominará.
En Oriente, China incluida, la habituación a las epidemias y la efectividad de la respuesta estatal consolidan el status quo. En Occidente, en cambio, se anticipan profundos cuestionamientos. Los gobernantes deberán responder por su reacción frente a la pandemia pero, sobre todo, por la magnitud de la recesión. Las consecuencias dependerán del ciclo electoral: los líderes que enfrenten elecciones en el corto plazo podrán beneficiarse del “efecto estadista”; los que no, podrían convertir una victoria épica en derrota electoral, como les ocurrió a Churchill en 1945 y a Bush padre en 1992. Con recesión no hay reelección.
Entre enfermar a la población y enfermar la economía, los líderes populistas de Occidente optaron inicialmente por enfermar a la población. Los cuatro jinetes del coronavirus, Trump, Johnson, Bolsonaro y López Obrador, argumentaron que la economía parada provocaría más muertes que el virus. Por presiones sociales y efecto contagio debieron revertir el curso. Las consecuencias sanitarias y electorales del zigzagueo están abiertas, pero vale interrogarse sobra la compatibilidad entre el retorno del Estado –en cuanto aparato burocrático– y la vigencia de liderazgos populistas, que encarnan la representación antes que la eficiencia.
Del aumento de la vigilancia sobre los ciudadanos mucho ha escrito Yuval Harari, de quien todo se recomienda. Quizás lo más relevante sea que la tecnología no llegó para remplazarnos sino para controlarnos. No seremos substituidos por robots sino monitoreados por geolocalización y reconocimiento facial. Y después de la pandemia, menos gente cuestionará la centralización de la información.
Hasta hace poco, algunos observadores temían que la transición del poder alimentara un conflicto militar, mientras otros recelaban lo contrario: el vacío de poder. Vacío es lo que produjo mientras Estados Unidos se replegaba a medida que el coronavirus avanzaba, pero detrás vino China a rellenar el vacío con expertos y equipos. Las elecciones estadounidenses de noviembre podrían restablecer el equilibrio entre las dos potencias. Dada la primacía mundial del dólar, el mundo aún no está listo para prescindir de emisor. El multilateralismo que el planeta reclama será bilateral o no será: sólo dos países son necesarios, y juntos son suficientes, para que el próximo cisne negro nos encuentre a todos más robustos. Pero eso ya lo sabíamos.
Exageran quienes postulan que nada será como antes. Las catástrofes pueden afectar las relaciones de poder, pero la naturaleza del poder es más resistente. Si la humanidad sobrevivió a la expansión digital de Twitter de 140 a 280 caracteres, no será un virus analógico el que la cambie.