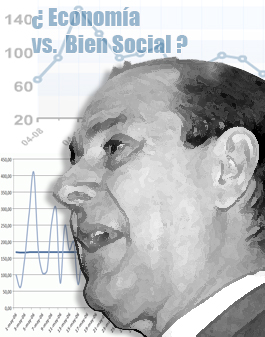Tienen desde castigos por faltas en perjuicio de la Hacienda Pública, morosidad patronal y bancaria, embargos por deudas sin pagar o suspensiones de colegios profesionales, hasta condenas penales y civiles.
En los últimos dos meses, un equipo de La Nación compuesto por periodistas e informáticos cotejó los nombres de las 1.004 personas que aspiran a las alcaldías y vicealcaldías en los 81 cantones contra archivos judiciales, listas de morosidad bancaria y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el registro de sanciones de la Contraloría General de la República (CGR) y otras fuentes.
En total, *156 candidato*s aparecieron en alguna de esas listas. La mayoría son patronos que le deben al Seguro Social.
Doce son deudores morosos del Banco Anglo Costarricense, cerrado en setiembre de 1994.
Además, 27 aspirantes han sido sancionados por la Contraloría debido a faltas que cometieron en su labor en entidades públicas.
Al menos cuatro tienen condenas penales por diversos delitos y 123 figuran en la lista de patronos morosos que deben cuotas obrero-patronales en la CCSS, ya sea de forma directa o mediante las sociedades anónimas que representan.
Algunos candidatos morosos tienen, a su vez, condenas penales o sanciones de la Contraloría.
El partido con el mayor porcentaje de personas señaladas en alguna de estas listas es Renovación Costarricense, pues el 21% de sus 57 candidatos a las alcaldías son morosos, o bien fueron sancionados por la Contraloría o tienen algún tipo de condena en su contra.
Le siguen el Movimiento Libertario, con el 20%, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con* 18 *, el Partido Liberación Nacional (13) y el Partido Acción Ciudadana (PAC) con 10 %.
*Vía penal.*Un ejemplo es el del candidato a alcalde de Renovación Costarricense en Barva, Heredia, Otto Giovanny Ceciliano Mora, condenado penalmente tres veces por delitos de receptación, falsedad ideológica y retención indebida, cometidos en los años 90.
Ceciliano también figura como patrono moroso en la CCSS y narró a este medio que en el pasado celebró matrimonios de conveniencia.
Otro caso es el de Guillermo Zúñiga, actual aspirante del PUSC a la alcaldía de* La Unión, Cartago*, quien fue condenado en 1997 por el Juzgado Penal de Cartago a dos años de cárcel por el delito de libramiento de cheques sin fondos.
Zúñiga, exalcalde de La Unión, también* fue condenado en el 2009* a cuatro años de prisión por el delito de concusión. El Ministerio Público le atribuyó haberle pedido ¢5 millones a un desarrollador urbanístico para que su proyecto fuera aprobado en el Concejo Municipal.
El aspirante del PUSC también* tiene cinco deudas* con el extinto Banco Anglo por ¢14 millones.
*Poco control.*La mayoría de presidentes de los partidos políticos aceptaron que es difícil ejercer un control sobre los antecedentes de sus aspirantes a puestos de elección popular.
Entre todos los aspirantes a las alcaldías que participarán en las elecciones municipales del 5 de diciembre, 156 registran morosidad con el Estado, sanciones administrativas o condenas penales.
“Quienes nombran los candidatos a alcaldes son las asambleas cantonales. Una propuesta de reforma a los estatutos que tenemos es crear mecanismos para revisar los casos, respetando el principio de inocencia”, manifestó el presidente del PUSC, Gerardo Vargas.
“Son muchos los candidatos en puestos de alcaldes, vicealcaldes, concejales y síndicos. La dirigencia local indaga sobre quién es quién”, opinó el líder del Movimiento Libertario, Otto Guevara.
“Uno desearía estar rodeado de ángeles, pero a veces eso es difícil”, comentó Justo Orozco, presidente de Renovación Costarricense.
Fuente: Rony Rojas, L.N.S.A.