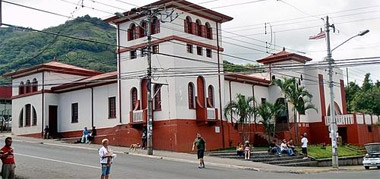Honorable señoras diputadas
Honorable señores diputados
Comisión Permanente de Asuntos Sociales
Asamblea Legislativa
CONSULTA SOBRE PROYECTO “LEY QUE GARANTIZA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS TEMPORALES PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO EN MOMENTOS DE CRISIS” EXPEDIENTE No. 18.080
Reciban un respetuoso saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), organización sindical a la que representamos.
En atención a la consulta que se nos remitiera, a efectos de exponer nuestra posición con respecto al proyecto “Ley que Garantiza la Aplicación de Medidas Temporales para la Protección del Empleo en Momentos de Crisis”, expediente legislativo No. 18.080, manifestamos nuestras consideraciones a continuación.
A) RESPECTO A LAS JUSTIFICACIONES PARA LA PROMULGACIÓN DE LA REFORMA
La exposición de motivos del proyecto nos indica como principal justificación para la aprobación de las medidas propuestas, que la crisis económica internacional significará una contracción fuerte para nuestra economía, que se reflejará en el aumento de la pobreza y el desempleo, por lo que se busca, según los y las proponentes, que el despido no sea la primera alternativa que tomen los empleadores para enfrentar la crisis.
Al respecto, consideramos importante apuntar que la crisis que sufren las principales economías del mundo, ha puesto de manifiesto el fracaso de un modelo económico que se ha orientado a la especulación financiera, a la concentración de la riqueza, la explotación abusiva de los recursos naturales, la precarización laboral y el estímulo al endeudamiento de las personas. En ese sentido, las respuestas que como sociedad debemos dar a la crisis, deben inspirarse en el marco de la justicia y la solidaridad y evitar trasladar el costo de la misma a las personas trabajadoras y sus familias, toda vez que debemos evitar que la crisis profundice la desigualdad social que cada vez es más acentuada en nuestro país.
Como organización sindical defensora de los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora a la que representamos, vemos las crisis como oportunidades para que la economía costarricense se proponga como objetivo la promoción del trabajo decente.
El 19 de junio del 2008, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó un Pacto Mundial para el Empleo, como alternativa a la crisis. Esta resolución propone una respuesta a la crisis basada en el trabajo decente, teniendo como punto de partida una serie de principios, tales como proteger y aumentar el empleo, apoyar a personas vulnerables que han sido golpeadas por la crisis, evitar el empeoramiento de las condiciones de trabajo, promover el respeto a las normas fundamentales del trabajo, potenciar el diálogo social mediante procesos tripartitos y la negociación colectiva, velar porque las acciones a corto plazo sean coherentes con la sostenibilidad económica, social y medioambiental, entre otros.
Por su parte, el Banco Mundial ha dado un giro de 180 grados, al dejar de utilizar el “Indicador de Contratación de Trabajadores” como parámetro de evaluación para el otorgamiento de líneas de crédito a los países que solicitan su financiamiento. Este índice premiaba a aquellos países donde las normas laborales fueran más “flexibles”, en los que despedir a una persona trabajadora fuese más fácil y barato, donde fuese más fácil cerrar una empresa, por ejemplo.
El 28 de abril del año 2009, el Banco anunció que el “Índice de contratación de trabajadores” será sustituido por el de “Protección al trabajo”, que premiará a los países que cumplan con la letra y el espíritu de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que cuenten con una mejor protección social y respeten los derechos de las personas trabajadoras.
Con este panorama, es claro que el proyecto “Ley que Garantiza la Aplicación de Medidas Temporales para la Protección del Empleo en Momentos de Crisis” apunta por la dirección equivocada y que hay alternativas en las que un país como Costa Rica puede ganar y desarrollar un modelo incluyente y sustentable social, laboral y ambientalmente. Este modelo, hasta el día de hoy no se ha querido explorar. Se sigue apostando a un modelo que ha fracasado en el mundo entero y que nos tiene hoy en día en una crisis que podría dejar a muchas más personas en la pobreza.
B) RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE LEY
A continuación, expondremos nuestras consideraciones con respecto a los contenidos del proyecto consultado, siempre con el afán de fundamentar nuestra posición respecto del mismo.
1. Disfrute de vacaciones acumuladas y adelanto de vacaciones anuales:
Las vacaciones constituyen un derecho de rango constitucional cuya finalidad es que la persona trabajadora disponga de un tiempo indispensable para recuperar las energías empleadas en su esfuerzo físico o mental, para la debida continuación de sus labores.
En razón de lo anterior, su disfrute debe necesariamente acordarse tendiendo como fin principal un justo descanso para la persona trabajadora.
La disposición del artículo 7 del proyecto de ley consultado, le otorga poder al patrono, para imponer el disfrute obligatorio de ese descanso según su libre y exclusivo criterio, teniendo potestad incluso, de adelantarlo, sin tomar en cuenta las necesidades propias de la persona trabajadora.
A nuestro criterio, ello contraviene la naturaleza misma de las vacaciones, cuya esencia, tal y como se indicó, es proporcionar a la persona trabajadora un descanso reparador, dado que tal y como se plantea en la iniciativa de ley, ésta dejaría de ser la razón principal para su disfrute y se estaría poniendo en un primer plano, el interés de la empresa, por encima de los derechos fundamentales de las personas.
2. Sustitución del tipo de jornada ordinaria de trabajo:
La jornada es un elemento esencial del contrato de trabajo. Precisamente por esa condición, se encuentra dentro de los aspectos que le está vedado al empleador modificar unilateralmente, bajo pena de incurrir en ius variandi abusivo.
El artículo 8 del proyecto permite al patrono sustituir, de manera unilateral, la jornada ordinaria de trabajo de los trabajadores y trabajadoras, por otro tipo de jornada ordinaria permitida por la legislación laboral, siempre que no sea de jornada diurna o mixta a nocturna.
En primer lugar, esta disposición no sólo estaría legalizando el ius variandi abusivo, según lo que se indicó líneas atrás, sino que la imposición de una nueva jornada ordinaria, podría causar efectos negativos a grupos de personas trabajadoras específicos, tales como las mujeres y aquellos que estudian y trabajan.
Las mujeres, a quienes a raíz de una desigualdad estructural se las ha ubicado tradicionalmente como responsables del trabajo doméstico y de cuido de los demás integrantes de la familia (niños, niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad), eligen su ocupación y programan sus dobles y triples jornadas con base en la jornada de trabajo fuera del hogar. La imposición de una modificación de jornada a una mujer trabajadora, tomando en cuenta estas características especiales, podrían generarle serios inconvenientes, incluso la imposibilidad de seguir laborando remuneradamente.
En lo que a las personas que estudian y trabajan se refiere, la imposición de una modificación de jornada ordinaria, de nocturna a diurna por ejemplo, podría implicar que tengan que renunciar a sus proyectos de estudio y con ello, renunciar a mejorar sus condiciones sociales y económicas.
3. Disminución de la jornada de trabajo, salarios mínimos y salario mínimo-minimorum:
La jornada y el salario son elementos esenciales del contrato de trabajo. Modificar unilateralmente estos elementos, generaría serios perjuicios a las personas trabajadoras, puesto que ello precisamente implica modificar las condiciones pactadas al momento de la contratación.
El artículo 9 del proyecto consultado, autoriza al patrono reducir hasta en una tercera parte, el número de horas de la jornada de trabajo semanal legalmente establecida o pactada. Asimismo, dispone que el salario se afectará en igual proporción en la que se disminuya la jornada.
Esta disposición, además de legalizar el ius variandi abusivo, legalizaría el subempleo, toda vez que las personas afectadas se verían trabajando de manera involuntaria, menos horas de las que están dispuestas, con la consecuente disminución en sus ingresos mensuales. Esto último, implicará menor capacidad de consumo y con ello, mayor contracción del mercado interno.
Por otra parte, extrañamos en el proyecto alguna disposición que proteja a aquellas personas que apenas ganan el salario mínimo legal, o peor aún, están por debajo de este; a quienes la disminución de sus ingresos podría empeorar dramáticamente sus condiciones de vida.
Recientemente se ha profundizado el estudio sobre los salarios mínimos y su cumplimiento por entidades técnicas altamente especializadas, y que han concluido lo siguiente:
“Cuando se considera la totalidad de los salariados de las empresas privadas, el salario mínimo representa entre el 79% y el 84% del salario mediano para una media del 81%. Esta relación se reduce ligeramente (entre el 78% y el 83%) cuando la atención se pone solo en los que laboran jornada completa. Mientras tanto, se compara con los trabajadores más formales (con seguro contributivo), el salario mínimo oscila entre el 71% y 75% del salario respectivo. Un comentario aparte requiere el salario mínimo del servicio doméstico, donde la relación laboral es con el hogar y no con una empresa privada. Este salario mínimo es limitado, pues representa apenas cerca del 58% del salario mínimo minimorum o del trabajador no calificado. Aun agregando un 50%, el máximo aceptado por concepto del salario en especie, se mantiene por debajo del salario mínimo minimorum (87% como media).
(…Pero el problema es más grave, ya que otros datos hacen concluir que…) Esto significa que el 50% de estas trabajadoras tendrían un salario igual o menor al salario mínimo correspondiente y solo cuando la comparación se hace con las empleadas domésticas con seguro contributivo directo (empleo formal), es que la relación baja al aún significativo 76% (80% del salario mediano). (…) Los trabajadores del sector agrícola que laboran jornadas completas reciben un salario efectivo que tiende a asimilarse con el salario mínimo. En promedio, durante los siete años bajo estudio, el salario mínimo minimorum o del trabajador no calificado resultó el equivalente al 98% del salario promedio de mercado de los trabajadores agrícolas con jornadas completas, o lo que es lo mismo, los salarios promedio de mercado tan solo superaron en cerca del 6% al salario mínimo del trabajador no calificado. (…) El segundo sector (…) comercio, donde el salario mínimo represente entre el 65% y el 74% del salario promedio de mercado en los últimos siete años, para una media del 67%. (…) En una situación similar al comercio, se encuentran las ramas de construcción y de restaurantes y hoteles (…)” Gindling, T. H. y Trejos, Juan Diego. Reforzar el cumplimento de los salarios mínimos en Costa Rica. 2010
Es decir, de acuerdo a los mejores estudios disponibles, existen enormes masas de personas asalariados que devengan el salario mínimo, por lo que el presente proyecto de ley implicaría que muy probablemente tendrían una pauperización de sus condiciones sociales, laborales y familiares.
El problema se torna agudo si se incorpora en el análisis el incumplimiento de los salarios mínimos:
“Estudios previos han mostrado que el porcentaje de trabajadores que ganan menos del salario mínimo es alto en Costa Rica. Por ejemplo, Trejos (2009) estima que en el período de 1999-2008, aproximadamente el 25% de los trabajadores cubiertos por la legislación de los salarios mínimos (empleados de empresas privadas) ganan menos del salario mínimo más bajo (mínimo minimorum o salario de protección), porcentaje que baja al 18% cuando la atención se pone solo en los que laboran jornadas completas. El Programa Estado de la Nación (PEN, 2009), indica que entre 2001 y 2008, cerca de un tercio de los trabajadores, de los sectores cubiertos y no cubiertos, recibían un ingreso por hora menor al salario mínimo de protección por hora, y que ese porcentaje había aumentado en los últimos años. (…) En un estudio anterior, Gindling y Terrell (1995), estimaron que, dependiendo del año considerado (de 1976 a 1991, del 26% al 42% de los trabajadores en Costa Rica ganaban menos del salario mínimo asociado con su ocupación específica. También encontraron que los trabajadores con las siguientes características tenían más probabilidad de ganar menos del salario mínimo: los trabajadores a tiempo parcial, las mujeres (frente a los hombres), los trabajadores secundarios de la familia (frente a los jefes de hogar), los adolescentes y los trabajadores mayores (70 años y más), los trabajadores menos educados, los trabajadores de las pequeñas empresas, y los trabajadores que viven en las zonas rurales fuera del Valle Central. (…) Según los cálculos obtenidos, aproximadamente el 30% de todos los trabajadores (que reportan ingresos mayores a cero) ganan menos del salario mínimo respectivo según su ocupación y nivel de calificación.” Gindling, T. H. y Trejos, Juan Diego. Reforzar el cumplimento de los salarios mínimos en Costa Rica. 2010
Es evidente, por una parte, que una buena parte de las personas trabajadoras está por debajo del salario mínimo minimorum, una mayor parte está por debajo de sus respectivos salarios mínimos, y que existe una relación directa entre la disminución de la jornada y tal condición salarial.
Vistos estos elementos, el presente proyecto es extremadamente grave, e impactaría enormemente a grandes masas de trabajadores-as asalariados de forma directa, y de forma directa también a las personas trabajadoras de esos asalariados, es decir, al servicio doméstico.
Recordemos que precisamente el Pacto Mundial del Empleo propuesto por la Organización Internacional del Trabajo, establece como uno de los principios para superar la crisis, aumentar el apoyo a las personas vulnerables como aquellas que perciben bajos salarios y las menos calificadas.
4. Disminución de salarios y beneficios a trabajadores de altos ingresos:
Respecto a esta disposición establecida en el artículo 10 del proyecto, debemos insistir en que el salario es un elemento esencial del contrato de trabajo cuya modificación unilateral genera serios perjuicios a las personas trabajadoras.
Disminuir la capacidad de consumo de las personas mediante la disminución de sus ingresos mensuales, nunca será la solución para salir de la crisis, todo lo contrario.
Este artículo además, implica la disminución del salario sin disminución de jornada, por lo que implica la posibilidad de disminuir ya no solo el salario, sino el valor del trabajo de esas personas asalariadas, para lo cual aplica las normas que regulan el embargo del salario. Esta aplicación no solo resulta violatoria de los derechos adquiridos de esas personas trabajadoras, sino que no se justifican ni jurídica ni éticamente. No es posible por imperio de ley, embargar los salarios de las personas trabajadoras, en beneficio de sus empleadores.
5. Temporalidad de las medidas:
Ninguna disposición del proyecto garantiza que las medias sean temporales. Si bien es cierto el artículo 12 establece que la vigencia de las medidas no podrá ser mayor a seis meses, inmediatamente después faculta al Poder Ejecutivo a dictar nuevos decretos y no pone límite al número de decretos que se puedan emitir, todo lo contrario, establece parámetros como que se mantengan las condiciones de crisis o que surjan nuevas situaciones.
6. ¿Se garantiza que no habrá despidos?
El proyecto no establece prohibición para que los empleadores a los que se les autorice implementar las medidas alternativas, ejecuten, con fundamento en la facultad que les otorga el artículo 85 inciso d) del Código de Trabajo, despidos con responsabilidad patronal.
Si efectivamente el objetivo buscado con la reforma legal fuese evitar los despidos, debería haberse incluido una disposición que impidiera que una empresa a la que se le autorice disminuir y sustituir jornadas, adelantar vacaciones y rebajar salario a las personas trabajadoras de altos ingresos, despida a algún trabajador o trabajadora por decisión patronal. Sin embargo, no es así y tal y como está planteado, un empresario podría solicitar la aprobación de las medidas, aplicarlas a la mitad de su personal, y despedir a la otra mitad.
7. El Poder Ejecutivo autoriza a los patronos de un determinado sector o sectores de la economía a aplicar las medidas temporales:
El artículo 11 del proyecto establece que ante una situación de crisis, el Poder Ejecutivo emitirá un decreto mediante el cual se autorice a los patronos de un determinado sector o sectores de la economía a optar por las medidas temporales.
El hecho de que un sector de la economía se encuentre en crisis, no implica que todas las empresas que se dedique a esa actividad lo estén. En un escenario en el que se concibe los derechos laborales como costos y no como un valor agregado de la producción, una disposición como esa, podría dar lugar a que se comentan abusos y excesos, aprovechando la coyuntura para disminuir costos y maximizar ganancias.
8. Potestad de fiscalización al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:
El artículo 15 establece que el Ministerio de Trabajo tendrá la potestad de verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos establecidos por el decreto.
Al respecto, consideramos oportuno manifestar que lamentablemente, las políticas aplicadas por nuestros gobiernos en los últimos 30 años, han apostado al debilitamiento de las instituciones sociales del Estado, incluyendo desde luego al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Actualmente, esta institución carece de los recursos necesarios para ejercer de manera eficaz y eficiente su labor de promoción y protección de los derechos de las personas trabajadoras. Establecer nuevas funciones, sin impulsar acciones concretas para fortalecer a esa dependencia con la finalidad de que pueda cumplir a cabalidad con su responsabilidad, no es más que un saludo a la bandera.
9. Afectación de los demás derechos laborales:
El artículo 16 del proyecto establece que para el pago de preaviso y auxilio de cesantía, no se tomará como parámetro los salarios percibidos por la persona trabajadora durante la aplicación de las medidas temporales. Sin embargo, también indica que para cualquier otro cálculo de derechos laborales se tomará en cuenta el salario efectivamente percibido por el trabajador.
Lo anterior implica que el cálculo del aguinaldo si se verá afectado por la disminución salarial producto de la eventual aplicación de una disminución de jornada. También se afectarán las cotizaciones al Seguro de Saludo y al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como los fondos de Capitalización Laboral y Pensión Complementaria Obligatoria.
En el caso de las cotizaciones al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, recordemos que con la última reforma, se estableció que el cálculo del monto de las pensiones se calcula con base en todos los salarios percibidos por la persona durante su vida laboral.
10. Aceptación de las medidas:
El proyecto de ley se caracteriza por ampliar los poderes en favor de los empleadores. Amplía las potestades que actualmente tiene este para modificar las condiciones en las que se desarrolla el contrato de trabajo, legalizando con ello el ius variandi abusivo.
La persona trabajadora es absolutamente minimizada, toda vez que se le concibe en su condición individual y la única opción que se le ofrece en caso de encontrarse inconforme con las modificaciones impuestas a su contrato, es romper la relación laboral con responsabilidad para el patrono, es decir, renunciar a su derecho fundamental al trabajo.
El proyecto no le ofrece ni una sola garantía a las personas trabajadoras, la parte más débil de la relación laboral, ni siquiera le garantiza el ejercicio del derecho fundamental a sindicalizarse, como un mecanismo para poder negociar colectivamente los cambios a su contrato de trabajo, como lo ha planteado reiteradamente la Organización Internacional del Trabajo.
Es clara la línea del proyecto, en el sentido de empoderar aún más a los empleadores, otorgándoles poderes más allá de los que actualmente tienen, en perjuicio de la clase trabajadora que cada vez ve como los derechos conquistados están en peligro de extinción.
11. Aplicación discriminatoria de las medidas
El proyecto de ley en su artículo 4 establece la potestad del empleador de determinar a cuáles contratos de trabajo se aplicarán todas estas medidas, lo que abre una enorme discrecionalidad para que estas sean aplicadas discriminatoriamente en contra de colectivos laborales concretos, como podrían ser mujeres, sustituyendo empleo femenino con masculino; personas afiliadas a sindicatos o dirigentes sindicales; personas con discapacidad, etc. Poco o nada significa que el proyecto de ley señale que no se podrá aplicar estas medidas discriminatoriamente, cuando la determinación de esa discriminación se carga a la persona trabajadora discriminada por medio de procesos judiciales como el de infracción a las leyes de trabajo, que pueden ser resueltos luego de años de litigio.
11. Plazo de prescripción inconstitucional
El proyecto de ley en su artículo 6 establece un plazo de prescripción especial de un mes, el cual, además de ser injustificado, es inconstitucional en los términos que han sido establecidos sistemáticamente por la Sala Constitucional:
“IV. Es cierto que el instituto de la prescripción no es en su esencia inconstitucional, puesto que ayuda a integrar un principio básico del ordenamiento, cual es el de la seguridad jurídica. No obstante, en el presente caso, estamos ante derechos que son, de conformidad con la norma 74 de la Constitución, irrenunciables y, por ende, merecedores de una tutela especial incluso en cuanto a su régimen de prescripción, pues como ya se dijo, ha de tenerse en cuenta como único criterio aceptable de la prescripción, el principio de seguridad jurídica, pero sin admitir, se reitera, en relación con el artículo 74, que ese plazo sea válidamente de tan solo tres meses, en perjuicio del trabajador. V. El artículo 602, como ya se ha señalado, contiene un término de prescripción más amplio y es aplicable a los derechos cuya tutela aquí se intenta reforzar a pesar de no ser del todo satisfactorio, también por su brevedad y en orden a las consideraciones que se han venido exponiendo. ” (Considerandos III, IV y parcialmente V).
III.- El Tribunal estima que la presente consulta debe resolverse de la misma manera en que se resolvió la consulta cuya sentencia se ha transcrito parcialmente, pues no hay razones para modificar ese criterio, ni tampoco se han dado a la Sala argumentos diferentes de peso para reconsiderar lo resuelto.” Sala Constitucional, votos nos. 5969-93 y 2003-02339.
En este caso, el plazo de un mes de prescripción es evidentemente violatorio de los derechos constitucionales de las personas trabajadoras, resultando evidente que el proyecto busca consolidar rápidamente la disminución de derechos y el desmejoramiento de las condiciones de vida de las personas trabajadoras.
C) NUESTRA POSICIÓN RESPECTO AL PROYECTO
Después de analizar con detalle el proyecto, consideramos que las disposiciones que este contiene y que fueron analizadas en el apartado anterior, además de continuar con un modelo de desarrollo que ha fracasado porque no ha generado bienestar a las mayorías, violenta los principios del derecho del trabajo, legaliza el ius variandi abusivo, el subempleo y traerá serios perjuicios a las personas trabajadoras, arrojando a muchas de ellas a una condición de enorme vulnerabilidad y pobreza.
1. El proyecto violenta los principios del derecho del trabajo:
Por la especial naturaleza de los derechos laborales, no es posible introducir una norma que básicamente plantea que el empleador puede violar los derechos de las personas trabajadoras si les paga o indemniza. Debemos recordar que a diferencia de lo que sucede en otras ramas del derecho como el derecho civil o comercial, las normas laborales tienen como fin proteger a la parte más débil de la relación laboral, que en este caso es la persona trabajadora; estableciendo limitaciones de orden público que no pueden y no deben ser transgredidos, aún cuando se indemnice a la persona afectada.
Hay un principio fundamental que es el principio protector del derecho del trabajador, que se basa en asumir que las personas trabajadoras están en una posición, de hecho, de desigualdad real en relación con su empleador y, también, están en una posición de derecho de desigualdad jurídica con su empleador. Es decir, el empleador está en una posición de poder, frente a la persona trabajadora individualmente considerada y ese principio ha sido asumido por todas las legislaciones laborales modernas. Precisamente, es por eso que la legislación laboral establece una serie de límites a ese poder que el empleador tiene sobre la persona trabajadora.
Si ese principio fundamental, protector, se ve violentado estamos quebrantando la esencia misma del Derecho Laboral. El proyecto quebranta este principio ya que fortalece la potestad unilateral del empleador de modificar las condiciones de trabajo, en lo que la en la doctrina se conoce como un “ius variandi abusivo” –una variación abusiva- de las condiciones de trabajo, modificando sus jornadas de trabajo y su salario, sin importar lo que los trabajadores y trabajadoras piensen o tengan que decir al respecto, o las consecuencias negativas que ese aumento pueda tener.
Derivado del principio protector, nos encontramos con el principio de irrenunciabilidad de derechos, que establece que los derechos laborales, por ser derechos fundamentales de la persona, son indisponibles para ésta. Esto quiere decir que, si la persona trabajadora, por su condición de parte más débil, se ve obligada a renunciar a uno de sus derechos sociales y laborales, esta renuncia es absolutamente nula.
El proyecto consultado lesiona este principio, toda vez que establece una renuncia tácita de la persona trabajadora a sus derechos, dado que le da poderes a la parte patronal para modificar de manera unilateral, sin negociar, sin consultar, las condiciones de prestación del trabajo, dejándole como única salida a las personas trabajadoras que estén en desacuerdo con esas medidas, la posibilidad de romper el contrato de trabajo, es decir, privarse de su derecho fundamental al empleo.
Además de transgredir estos principios del derecho del trabajo, esta iniciativa de ley es contraria al elemento de ajenidad que caracteriza al contrato de trabajo.
“El elemento ajenidad del contrato de trabajo está representado por la prestación de servicios personales del trabajador, por cuenta del empleador quien es dueño y ordena los factores de la producción, se apropia de los frutos y asume los riesgos del proceso productivo, esto constituye para el trabajador, una obligación por actividad y no por resultado, en pocas palabras, el trabajador es ajeno a la producción”.
De conformidad con lo apuntado, el trabajador no se beneficia con el resultado de la actividad empresarial, y por ello, quien obtiene los beneficios de dicha actividad debe soportar los riesgos inherentes a la organización y marcha de la empresa, y por ningún motivo debe trasladarlos al dependiente que no debe sufrir daño alguno por el ejercicio normal de su labor. Eso implica que el empleador siempre tenga que pagar el salario y que no pueda excusarse aún cuando exista un resultado negativo de la actividad realizada por la empresa, pues él asume los riesgos de la misma.
Al establecer el proyecto consultado, como medidas para superar una crisis que no es provocada por las personas trabajadoras y que puede implicar una disminución en la producción de algunas empresas y por ende, una disminución en sus ganancias, la modificación unilateral de las condiciones laborales de las personas, en perjuicio de estas, está trasladando el riesgo de operación de la actividad empresarial a las personas trabajadoras.
2. El proyecto es una iniciativa más de flexibilidad laboral:
Desde hace varias legislaturas, se han presentado diversas iniciativas de ley que impulsan modificaciones a la jornada de trabajo establecida tanto en nuestra Constitución Política como en la legislación laboral ordinaria, pretendiendo flexibilizarlas.
El común denominador de estos proyectos, ha sido la concepción de competitividad como el abaratamiento del proceso productivo a partir de la disminución de los costos de producción. A nuestro juicio, se ha asimilado la competitividad empresarial con la reducción de los “costos laborales”, es decir, se apuesta a la competencia disminuyendo estándares sociales, laborales y ambientales, lo que nos encausa en la ruta del “abismo sin fondo”, pues siempre existirá algún país o países que logren producir con costos inferiores a los nuestros, claramente con altísimo costo social.
Por otra parte, estos proyectos han sido fieles a la idea de la imposición de las condiciones laborales por parte de los empleadores, ofreciendo como única alternativa para las personas trabajadoras que no acepten las nuevas condiciones, el rompimiento de la relación laboral, con la consecuente violación a su derecho fundamental al trabajo. No se ha querido explorar la negociación colectiva como instrumento válido para que las personas trabajadoras organizadas, participen en la definición de sus condiciones de trabajo, opción que ha sido promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que cuenta con ejemplos exitosos en Dinamarca, Irlanda, Italia, Noruega y los países bajos).
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “La negociación colectiva ha venido desempeñando un papel importante (aunque no siempre destacado) en la introducción de esos cambios sustantivos en la relación laboral. Cuando se lleva a cabo adecuadamente, constituye el medio más eficaz para lograr un equilibrio óptimo entre eficiencia económica y protección de los intereses de los trabajadores. Además, el carácter participativo de la negociación colectiva tiene la capacidad necesaria para conseguir el apoyo de los trabajadores en lo que respecta a una mayor flexibilidad.”
Es nuestra firme convicción que el mecanismo ideal para establecer las condiciones de trabajo en determinado lugar, es la vía de la negociación colectiva, que debería representar el reflejo del espíritu democrático que tiene nuestro país. Sin embargo, en Costa Rica muchos sectores ven con buenos ojos la participación ciudadana y la negociación salvo cuando se trata de las personas trabajadoras para la determinación de sus condiciones de empleo. Todas las personas que habitan Costa Rica tienen claro lo que es un secreto a voces: la organización sindical en el sector privado es inmediatamente perseguida y eliminada, y obviamente con tal proceder también se impide los procesos de diálogo y negociación en los centros de trabajo.
Obviamente un proyecto de esta naturaleza no puede resolver lo que es una cultura antisindical y contraria a la negociación colectiva como instrumento idóneo para pactar las condiciones de empleo.
Ante tal situación, es nuestra opinión que, la posibilidad de establecer una disminución de jornada y de salario, no debe hacerse por rama de actividad, sino por empresa, una vez que esta demuestre que efectivamente se encuentra en una situación de crisis que justifique la implementación de medidas excepcionales y solo si ha existido previamente un acuerdo negociado particular, de carácter bipartito, sea con el sindicato o sindicatos del sector, o bien, en ausencia de estos, en el seno del Consejo Superior de Trabajo.
En este escenario, los representantes gubernamentales del Consejo Superior de Trabajo deberían actuar como mediadores en el seno del Consejo, y, si existe un acuerdo entre el sector empresarial y sindical, el Gobierno de La República recogería los contenidos de la negociación suscrita mediante una reglamentación de duración previamente limitada.
Como consecuencia lógica, las personas que integren la delegación sindical en el Consejo Superior de Trabajo, deben poder ingresar libremente a los centros de trabajo de la rama de actividad en discusión, y tener acceso directo a las personas trabajadoras que vayan a ser afectadas por las medidas excepcionales, por grupos, individualmente y por medio de diversos mecanismos como entrevistas, foros, encuestas, etc.
3. El proyecto legaliza el ius variandi abusivo:
El ius variandi es la potestad unilateral del patrono de modificar las condiciones de trabajo, dentro de ciertos límites, en cuanto a la forma y modalidades de la prestación.
Según Rodríguez Pastor: “El empresario tiene reconocido por el ordenamiento jurídico un poder de especificación o concreción de la prestación laboral (ius variandi) que implica la modificación no sustancial de las condiciones de trabajo.”
La jurisprudencia laboral también ha definido la figura del ius variandi de la siguiente forma: “Con la locución latina ‘ius variandi’, se denomina la potestad, normalmente, del empleador, de modificar, en forma unilateral, las condiciones de la relación contractual, en el ejercicio de las potestades de mando, de dirección, de organización, de fiscalización y de disciplina que le confiere el poder directivo del que goza dentro de la contratación. Ahora bien, esta facultad, puede ejercerse en el tanto en que las medidas tomadas, no atenten contra las cláusulas esenciales del contrato, ni mermen los beneficios del trabajador”. Voto número 300, de las 10:50 horas del 29 de septiembre de 1999).
Una limitación fundamental desde la década de los cuarenta, ha sido que el patrono no puede unilateralmente modificar la jornada de las personas trabajadoras, porque esa variación es tan sustantiva que genera grandes implicaciones y en muchos casos, graves perjuicios a las personas trabajadoras.
Este proyecto de ley, legaliza lo que hasta ahora ha sido denominado “ius variandi abusivo”, es decir, el abuso en las modificaciones de las condiciones de trabajo. Se le da potestad unilateral al patrono para que les modifique la jornada a las personas trabajadoras, disminuyéndole con ello sus ingresos mensuales y la única respuesta que da el proyecto al que no esté de acuerdo, es que se vaya de la empresa.
4. El proyecto legaliza el subempleo:
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el subempleo existe cuando las horas de trabajo de una persona ocupada son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y está disponible para hacerlo.
Asimismo, establece tres criterios para identificar una situación de subempleo: la persona debe desear laborar más horas, estar disponible para trabajar más horas y haber trabajado menos de un límite de horas determinado.
El proyecto analizado al garantizar la potestad unilateral del patrono para disminuir la jornada hasta una tercera parte, sitúa a las personas trabajadoras en un estado de subempleo, toda vez que de manera involuntaria deben laborar menos tiempo, con el rebajo en sus ingresos mensuales que esto implica.
5. El proyecto, lejos de dinamizar el mercado interno lo contraerá más:
La capacidad de consumo depende directamente de los ingresos de las personas. No podemos pensar en medidas para enfrentar la crisis sin fomentar la producción a nivel nacional, garantizando a la vez la capacidad de consumo de las personas.
El proyecto de ley en los artículos 14, 16 y 19 que permite al empleador disminuir la jornada y el salario a las personas trabajadoras, como medida para enfrentar la crisis, es a nuestro criterio, una típica medida procíclica, toda vez que esta medida tendrá como efecto principal, la contracción del mercado interno al restar capacidad de consumo de las personas trabajadoras y sus familias.
Es claro entonces que, lejos de lo que el proyecto de ley propone, se debe apuntar hacia la generación de empleo y trabajo decente, bien pagado que genere capacidad de consumo y estabilidad de precios en el mercado nacional. El sector productivo nacional requiere el fomento productivo y una mayor capacidad de consumo de las personas y las familias, para salir adelante y enfrentar la crisis.
6. El proyecto traería efectos negativos para sectores vulnerables de la sociedad como las mujeres y las personas jóvenes:
“La precariedad del empleo no afecta a todas las personas asalariadas por igual. Tiende a actuar como el desempleo. Los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, las personas de edad y todos aquellos que carecen de cualificación adecuada son los que soportan la flexibilidad del empleo.”
El proyecto consultado podría tener efectos negativos que afecten a las mujeres trabajadoras.
Por razones culturales e históricas, nuestra sociedad es estructuralmente inequitativa desde la perspectiva de género, toda vez que se ha recargado en las mujeres la responsabilidad del trabajo doméstico, del trabajo reproductivo y del cuido de niños, niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Esa es una realidad y aunque nos parezca una realidad que debemos cambiar para que como sociedad asumamos la responsabilidad frente a los oficios domésticos, el embarazo, la crianza y el cuido de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, es claro y evidente que hoy por hoy estas funciones son recargadas injustamente a las mujeres. Funcionamos en una sociedad con una gran inequidad de género en ese sentido.
Esa inequidad estructural, se traduce en inequidad para acceder a puestos de trabajo remunerados y en mayor vulnerabilidad para quienes a pesar de las dobles y triples jornadas, se mantienen en el mercado laboral remunerado.
Como hemos visto, el proyecto de ley en su artículo 8 permite al empleador, de manera unilateral y por tanto inconsulta, sustituir la jornada ordinaria de las personas trabajadoras por otro tipo de jornada ordinaria permitida por la legislación laboral, siempre que no sea de diurna a nocturna o de mixta a nocturna.
Eso implicaría que en una empresa a la que se le autorice aplicar las medidas que contiene el proyecto, pueda modificar la jornada de sus trabajadores y trabajadoras de mixta a diurna o de diurna a mixta.
Es normal que muchas mujeres accedan a trabajos remunerados en los que la jornada se adecue a las necesidades que presenta el trabajo doméstico y reproductivo, a fin de poder conciliar ambos espacios. El hecho de que la parte patronal, pueda imponer, de manera unilateral, una modificación a la jornada, generaría perjuicios adicionales a las mujeres trabajadoras, quienes en caso de ver perjudicada la aludida conciliación entre trabajo productivo y reproductivo, muy probablemente tendrían que optar por abandonar su trabajo en el mercado laboral remunerado, que dicho sea de paso, es la única posibilidad que le otorga el proyecto consultado.
Además de lo anterior, el artículo 9 que permitiría disminuir la jornada y proporcionalmente el salario, implicará definitivamente, menores ingresos para destinar a la atención de los oficios domésticos, o el cuido de niños, niñas, personas adultas mayores o con discapacidad, por lo que estas tareas serían asumidas por las mujeres de la familia (incluyendo niñas, adolescentes y adultas mayores).
En el caso particular de las personas menores de edad, esto afectaría su derecho a la educación y podría aumentar la deserción escolar y el trabajo infantil. Pero además, esto afectaría el desarrollo humano de las mujeres y sus posibilidades de estudio, recreación, capacitación, lo cual sería un retroceso en las conquistas sociales que las mujeres hemos logrado en este país. (Ley de Promoción de la Igualdad Real de la Mujer)
En el caso de las personas jóvenes, el proyecto también podría tener efectos negativos. Por ejemplo, la disminución de ingresos producto de la disminución de la jornada, les afectaría para gastar como consumidores, para ahorrar e invertir para asegurar su futuro y también, en menores posibilidades de pagar estudios.
La búsqueda de otros empleos para compensar los bajos salarios, o bien, un cambio de jornada de nocturna a diurna por ejemplo, provocaría que las personas jóvenes suspendan sus estudios y con ello pospongan la búsqueda de mejores condiciones de vida.
D) CONCLUSIÓN
Con fundamento en los argumentos expuestos, es claro y evidente que una organización como la nuestra, que promueve y protege los derechos sociales, laborales y económicos de las personas trabajadoras, y busca la transformación de la sociedad para hacerla más equitativa, no puede más que manifestar su OPOSICIÓN al proyecto “Ley que Garantiza la Aplicación de Medidas Temporales para la Protección del Empleo en Momentos de Crisis”.
Reiterándoles nuestro mayor respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General