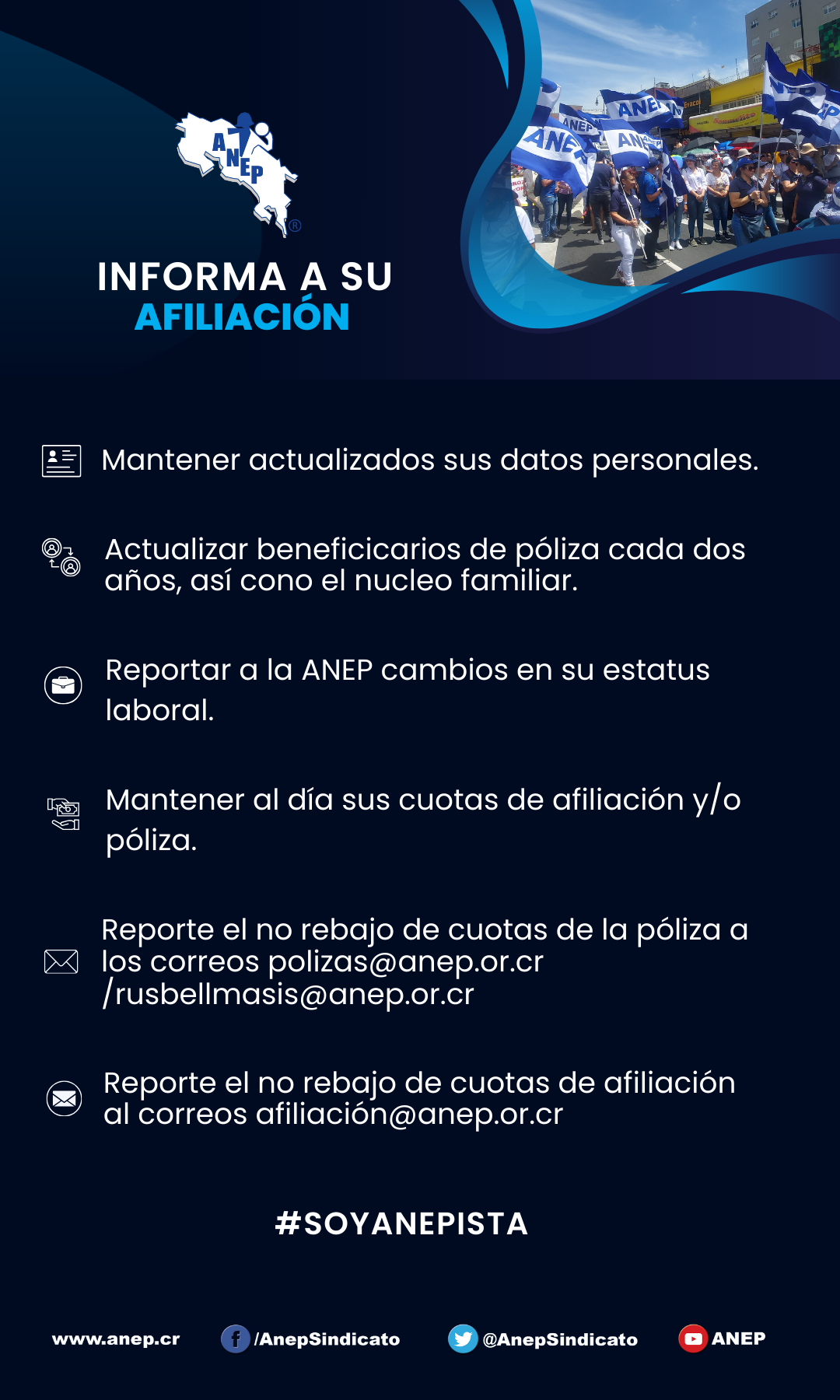27 de marzo, 2020.
«Al atardecer» (Mc 4,35). Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas
tinieblas han cubierto
nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de
nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador
que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente
en los gestos, lo dicen las miradas.
Nos
encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio,
nos sorprendió una tormenta
inesperada y furiosa.
Nos dimos cuenta
de que estábamos en la misma
barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios,
todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente.
En esta barca,
estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una única voz y con angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también
nosotros descubrimos que no podemos
seguir cada uno por
nuestra cuenta, sino solo juntos.
Es fácil identificarnos con esta historia,
lo difícil es entender
la actitud de Jesús.
Mientras
los discípulos, lógicamente, estaban alarmados y desesperados, Él permanecía en
popa, en la parte de la barca que primero
se hunde. Y, ¿qué hace? A pesar
del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el
Padre —es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo—.
Después de que lo despertaran y que calmara
el viento y las aguas,
se dirigió a los discípulos con un tono de reproche: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis
fe?» (v. 40). Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él; de hecho, lo
invocaron. Pero veamos cómo lo invocan: «Maestro, ¿no te importa que
perezcamos?» (v. 38).
No te importa: pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención.
Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando
escuchamos decir: “¿Es que no te importo?”. Es una frase que lastima y desata
tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le
importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados.
La tempestad
desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas
seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros
proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y
abandonado lo que alimenta, sostiene
y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad.
La tempestad pone al descubierto todos los intentos
de encajonar y olvidar lo que nutrió
el alma de nuestros pueblos;
todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas “salvadoras”,
incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos,
privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad.
Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de
querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, esta tarde tu
Palabra nos interpela y se dirige a todos. En nuestro mundo, que Tú amas más
que nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de
todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y
trastornar por la prisa.
No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante
guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de
nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando
en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo.
Ahora, mientras estamos
en mares agitados,
te suplicamos: “Despierta, Señor”. «¿Por qué tenéis
miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no es tanto creer que Tú existes,
sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma
resuena tu llamada
urgente: “Convertíos”, «volved a mí de todo corazón» (Jl 2,12).
Nos
llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el
momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo
que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo
que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor,
y hacia los demás.
Y
podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues, ante el
miedo, han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu
derramada y plasmada en valientes y generosas
entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar
cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes
—corrientemente olvidadas— que no aparecen
en portadas de diarios y de revistas,
ni en las grandes
pasarelas del último
show pero, sin lugar a dudas,
están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra
historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas
y tantos pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo.
Frente al sufrimiento, donde
se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos,
descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús: «Que todos
sean uno» (Jn 17,21). Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico
sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas,
docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo
enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e
impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien
de todos. La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El comienzo de la fe es
saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes; solos nos
hundimos. Necesitamos al Señor como los
antiguos
marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida.
Entreguémosle nuestros temores, para que los venza.
Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo, no
se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo
que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas,
porque con Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela y, en medio de
nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y
esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo
parece naufragar.
El
Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un
ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido
rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos sido sanados
y abrazados para que nadie ni nada nos separe
de su amor redentor. En medio
del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia
de tantas cosas,
escuchemos una vez más el anuncio
que nos salva: ha resucitado y vive a nuestro
lado.
El Señor nos interpela desde su Cruz a reencontrar la vida que nos espera,
a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e
incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante (cf. Is
42,3), que nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza.
Abrazar
su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente,
abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle
espacio a la creatividad que sólo el Espíritu
es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios
donde todos puedan sentirse
convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de
solidaridad.
En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles
que nos ayuden a cuidarnos
y a cuidar. Abrazar al Señor
para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera
del miedo y da esperanza.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?».
Queridos hermanos y hermanas: Desde este lugar, que narra la fe pétrea de Pedro,
esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor, a través de la intercesión
de la Virgen, salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso. Desde esta
columnata que abraza a Roma y al mundo, descienda sobre vosotros, como un
abrazo consolador, la bendición de Dios.
Señor,
bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides
que no sintamos temor. Pero nuestra fe es débil Señor y tenemos miedo. Mas tú,
Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo: «No tengáis
miedo» (Mt 28,5). Y nosotros, junto con Pedro, “descargamos en ti todo nuestro
agobio, porque sabemos que Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7).